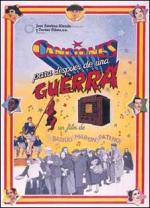Canciones para después de una guerraDocumental
1976 

1.873
Documental
Evocación de los años de posguerra en España a través de canciones populares montadas sobre imágenes que buscan darle otro significado a las mismas. Documental realizado en 1971, pero no estrenado hasta 1976, después de la muerte de Franco. (FILMAFFINITY)
14 de febrero de 2015
11 de 11 usuarios han encontrado esta crítica útil
Canciones para después de una guerra (Canciones para después de una guerra, 1971) es una película que señala un problema fundamental de España. Y es que el arte, como otras facetas del pensamiento, siempre han acostumbrado a estar un paso por delante de la política. La película, dirigida por Basilio Martin Patino (director que ya había presentado sus credenciales dentro de el movimiento del Nuevo cine Español) es una ácida revisión de la guerra civil hasta los años cincuenta. Evidentemente, la película no gustó a los organismos censores, que prohibieron la exhibición comercial del filme, que fue postergada hasta un año después de la muerte del dictador, en el 1976.
Y ¿Por qué tanto revuelo? El filme es una demostración del ingenio que debían de utilizar los artistas más críticos en aquellos momentos para poder desarrollar sus filmes sin tener problemas con la justicia (y aún con todo, el director hubo de pasar por muchas trabas). El filme se construye a manera de documental, recuperando imágenes de archivo de todo tipo. Un poco a la manera en cómo años más tarde harían los hermanos Rafferty con The Atomic Cafe (The Atomic Cafe, 1982). Desde imágenes sacadas de los noticiarios del NO-DO, hasta archivos documentales y sobre todo propaganda y anuncios de productos del momento, el cineasta español monta todas estas imágenes para construir un discurso que tiene un sentido cronológico. Es decir, a partir de algunas de las imágenes que va intercalando, nos encontramos con que el filme arranca desde la Guerra civil, hasta la llegada de los repatriados de la División Azul.
A priori esto puede parecer ciertamente inofensivo para el régimen. Pero lo cierto es que Basilio Martín Patino se ayuda de dos factores fundamentales para acabar construyendo con Canciones para después de una guerra una película totalmente contestaría: Una es la música empleada y el otro el montaje.
Como indica el propio título del filme, las canciones son totalmente indispensables para entender el documental. El cineasta recoge canciones de todo tipo (desde himnos como el Cara al Sol de la Falange Española o el de la Legión hasta canciones populares) para incidir de manera ácida en las imágenes que van transcurriendo por la pantalla. Creando, en más de una ocasión, situaciones totalmente irónicas. De hecho, la película está construida prácticamente a partir de un humor que se dedica a cuestionar continuamente las imágenes. No nos encontramos ante un documental que pretende sentar una base científica o histórica, sino ante una pieza artística que pretende convulsionar al espectador. Es verdad por ejemplo, que hay inclusiones de una voz en off (gente que relata su vida durante aquellos años), pero son escenas casi aisladas dentro de la globalidad del conjunto.
La otra gran baza es evidentemente el montaje con el que se compone el filme. Con la combinación de las diferentes imágenes, unidas con la música, Patino consigue crear una obra artística de la nada. Un ejemplo muy claro de la manera en como el montaje crea discurso lo encontramos con las secuencias en las que el cineasta combina las imágenes de los filmes panfletarios que realizó Juan de Orduña sobre los reyes católicos, con la llegada de Colón al reino después de descubrir América y con indios cautivos bajo su brazo, con las imágenes de la alianza con los norteamericanos y el establecimiento de las bases militares.
También hay un deje de ironía en la manera en como Patino tinta los fotogramas, casi como pasaba con el cine mudo. Porque muchas de las imágenes están en blanco y negro, y lo que hace el director es utilizar un color que tinta todo el plano, para cada situación, para crear un tono en ocasiones delirante.
Hay secuencias realmente patéticas. Observar la España de la Postguerra crecer al son de canciones como las de la “Gallina Turuleta” o la “Vaca Lechera” crea una sensación al espectador entre la desazón y alegría, ciertamente extraña. Al respecto de las canciones infantiles, el propio cineasta[1] advirtió que no era una intención inocente lo que le había llevado a incluirlas, sino todo lo contrario. Hay momentos destacados en el discurso, que recorren las diferentes etapas de la primera España Franquista. Ya sea las cartillas de racionamiento, el funeral de Alfonso XIII, la caída de Hitler y el eje, o la llegada de Perón y finalmente la alianza con los Estados Unidos.
Y la manera en cómo termina la película, no puede dejar de ser más irónica, mostrándonos imágenes del que sería heredero al Trono, el pequeño Juan Carlos. Por aquel entonces, cuando se rodó el filme, aún no sé sabía exactamente por donde tiraría el nuevo monarca.
[1] V.V.A.A, Guerra Civil: Documentos y Memoria, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca 2007, P.93
https://neokunst.wordpress.com/2015/02/14/canciones-para-despues-de-una-guerra-1971/
Y ¿Por qué tanto revuelo? El filme es una demostración del ingenio que debían de utilizar los artistas más críticos en aquellos momentos para poder desarrollar sus filmes sin tener problemas con la justicia (y aún con todo, el director hubo de pasar por muchas trabas). El filme se construye a manera de documental, recuperando imágenes de archivo de todo tipo. Un poco a la manera en cómo años más tarde harían los hermanos Rafferty con The Atomic Cafe (The Atomic Cafe, 1982). Desde imágenes sacadas de los noticiarios del NO-DO, hasta archivos documentales y sobre todo propaganda y anuncios de productos del momento, el cineasta español monta todas estas imágenes para construir un discurso que tiene un sentido cronológico. Es decir, a partir de algunas de las imágenes que va intercalando, nos encontramos con que el filme arranca desde la Guerra civil, hasta la llegada de los repatriados de la División Azul.
A priori esto puede parecer ciertamente inofensivo para el régimen. Pero lo cierto es que Basilio Martín Patino se ayuda de dos factores fundamentales para acabar construyendo con Canciones para después de una guerra una película totalmente contestaría: Una es la música empleada y el otro el montaje.
Como indica el propio título del filme, las canciones son totalmente indispensables para entender el documental. El cineasta recoge canciones de todo tipo (desde himnos como el Cara al Sol de la Falange Española o el de la Legión hasta canciones populares) para incidir de manera ácida en las imágenes que van transcurriendo por la pantalla. Creando, en más de una ocasión, situaciones totalmente irónicas. De hecho, la película está construida prácticamente a partir de un humor que se dedica a cuestionar continuamente las imágenes. No nos encontramos ante un documental que pretende sentar una base científica o histórica, sino ante una pieza artística que pretende convulsionar al espectador. Es verdad por ejemplo, que hay inclusiones de una voz en off (gente que relata su vida durante aquellos años), pero son escenas casi aisladas dentro de la globalidad del conjunto.
La otra gran baza es evidentemente el montaje con el que se compone el filme. Con la combinación de las diferentes imágenes, unidas con la música, Patino consigue crear una obra artística de la nada. Un ejemplo muy claro de la manera en como el montaje crea discurso lo encontramos con las secuencias en las que el cineasta combina las imágenes de los filmes panfletarios que realizó Juan de Orduña sobre los reyes católicos, con la llegada de Colón al reino después de descubrir América y con indios cautivos bajo su brazo, con las imágenes de la alianza con los norteamericanos y el establecimiento de las bases militares.
También hay un deje de ironía en la manera en como Patino tinta los fotogramas, casi como pasaba con el cine mudo. Porque muchas de las imágenes están en blanco y negro, y lo que hace el director es utilizar un color que tinta todo el plano, para cada situación, para crear un tono en ocasiones delirante.
Hay secuencias realmente patéticas. Observar la España de la Postguerra crecer al son de canciones como las de la “Gallina Turuleta” o la “Vaca Lechera” crea una sensación al espectador entre la desazón y alegría, ciertamente extraña. Al respecto de las canciones infantiles, el propio cineasta[1] advirtió que no era una intención inocente lo que le había llevado a incluirlas, sino todo lo contrario. Hay momentos destacados en el discurso, que recorren las diferentes etapas de la primera España Franquista. Ya sea las cartillas de racionamiento, el funeral de Alfonso XIII, la caída de Hitler y el eje, o la llegada de Perón y finalmente la alianza con los Estados Unidos.
Y la manera en cómo termina la película, no puede dejar de ser más irónica, mostrándonos imágenes del que sería heredero al Trono, el pequeño Juan Carlos. Por aquel entonces, cuando se rodó el filme, aún no sé sabía exactamente por donde tiraría el nuevo monarca.
[1] V.V.A.A, Guerra Civil: Documentos y Memoria, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca 2007, P.93
https://neokunst.wordpress.com/2015/02/14/canciones-para-despues-de-una-guerra-1971/
8 de abril de 2017
4 de 6 usuarios han encontrado esta crítica útil
Interesante y original película, mezcla de musical y documental, ante la cual es difícil no implicarse, aunque se haya nacido en democracia, por todo lo que muestra, transmite y sugiere.
Arranca con el tremendo y espeluznante "Cara al Sol" y es toda ella una combinación de imágenes reales, carteles publicitarios y canciones de la época tratada, desde 1939 a aproximadamente 1953-1955, es decir, el franquismo más puro y duro, antes del abandono de la autarquía, el espaldarazo que EEUU le diera al dictador y la llegada de los ministros tecnócratas del Opus Dei. Por tanto, los años más duros, miserables y negros del largo gobierno de Franco.
Junto a las canciones de Estrellita Castro, Miguel de Molina, Imperio Argentina, Celia Gámez o pasodobles, vemos a infelices niños sin padres esperando para recibir su cuenco de caldo, a gente repartiendo pan, noticias de prensa sobre los mal disimulados apuros de los españoles, escenas de las calles de cualquier ciudad española, corridas de toros, películas oficialistas de los años 40 o la publicidad de aquellos años (como el remedio para la sarna), bien significativa, tanto como las obsesiones nacional-católicas.
Dicha combinación no es casual, pues mientras suena "Bien pagá" contemplamos imágenes de miseria, o con "La vaca lechera" colas de gente en las cartillas de racionamiento, y etcétera. Una muestra más de que en 1971 el franquismo aún distaba mucho de ser un régimen abierto es que todo lo que vemos fue previamente revisado por la censura, aún así a Carrero Blanco no le gustó y la película no pudo verse en España hasta 1976.
Ciertamente, yo (que nací en 1985 y tuve la inmensa suerte de que esa triste y dura época me pilló muy lejos), me acordé con emoción de mis abuelos, y de sus historias que en diversas ocasiones me contaron ("¡han traído pan blanco!") Y cómo, al igual que el estoico pueblo español del largometraje y todo lo que éste sugiere, recurrieron a lo poco, casi lo único, que tuvieron para tirar para adelante, aparte de su esfuerzo: a las canciones.
Arranca con el tremendo y espeluznante "Cara al Sol" y es toda ella una combinación de imágenes reales, carteles publicitarios y canciones de la época tratada, desde 1939 a aproximadamente 1953-1955, es decir, el franquismo más puro y duro, antes del abandono de la autarquía, el espaldarazo que EEUU le diera al dictador y la llegada de los ministros tecnócratas del Opus Dei. Por tanto, los años más duros, miserables y negros del largo gobierno de Franco.
Junto a las canciones de Estrellita Castro, Miguel de Molina, Imperio Argentina, Celia Gámez o pasodobles, vemos a infelices niños sin padres esperando para recibir su cuenco de caldo, a gente repartiendo pan, noticias de prensa sobre los mal disimulados apuros de los españoles, escenas de las calles de cualquier ciudad española, corridas de toros, películas oficialistas de los años 40 o la publicidad de aquellos años (como el remedio para la sarna), bien significativa, tanto como las obsesiones nacional-católicas.
Dicha combinación no es casual, pues mientras suena "Bien pagá" contemplamos imágenes de miseria, o con "La vaca lechera" colas de gente en las cartillas de racionamiento, y etcétera. Una muestra más de que en 1971 el franquismo aún distaba mucho de ser un régimen abierto es que todo lo que vemos fue previamente revisado por la censura, aún así a Carrero Blanco no le gustó y la película no pudo verse en España hasta 1976.
Ciertamente, yo (que nací en 1985 y tuve la inmensa suerte de que esa triste y dura época me pilló muy lejos), me acordé con emoción de mis abuelos, y de sus historias que en diversas ocasiones me contaron ("¡han traído pan blanco!") Y cómo, al igual que el estoico pueblo español del largometraje y todo lo que éste sugiere, recurrieron a lo poco, casi lo único, que tuvieron para tirar para adelante, aparte de su esfuerzo: a las canciones.
4 de marzo de 2018
1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
Vuelco mi crítica a solo 47 años de su producción -o estreno, no sé bien-, puesto que además de sumarme a la mayoría de las elogiosas críticas precedentes, puede que pronto comience a emitirse la temporada veinte -quizás la última- de esa epopeya televisiva que es "Cuéntame Cómo Pasó".
Desconozco si este documental se emitió por televisión previo al estreno de la serie, pero debería haberse hecho, porque brinda la base audiovisual perfecta para entender -sobre todo a los extranjeros- la substancia sociológica en que se asienta el derrotero de los Alcántara y sus allegados.
He llegado a ella mientras confecciono un listado de los mejores films no estadounidenses de la historia, incluido "Las Cosas del Querer", lo cual me ha llevado a Miguel de Molina y con él hasta aquí. Y como soy de la idea que el cine entretiene, informa y educa al mismo tiempo, pienso que documentos históricos como este tendrían que darse en escuelas y universidades. Largas horas de tediosas clases se ahorrarían alumnos y profesores en tan solo 99 minutos...
Desconozco si este documental se emitió por televisión previo al estreno de la serie, pero debería haberse hecho, porque brinda la base audiovisual perfecta para entender -sobre todo a los extranjeros- la substancia sociológica en que se asienta el derrotero de los Alcántara y sus allegados.
He llegado a ella mientras confecciono un listado de los mejores films no estadounidenses de la historia, incluido "Las Cosas del Querer", lo cual me ha llevado a Miguel de Molina y con él hasta aquí. Y como soy de la idea que el cine entretiene, informa y educa al mismo tiempo, pienso que documentos históricos como este tendrían que darse en escuelas y universidades. Largas horas de tediosas clases se ahorrarían alumnos y profesores en tan solo 99 minutos...
24 de julio de 2020
2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
En Canciones para después de una guerra, Basilio Martín Patino se anticipó al videoclip en una pirueta mortal de la que sale airoso: mezclar canciones folclóricas españolas con todo tipo de documentos audiovisuales perdidos que fue encontrando en mercadillos. Coló para la censura este retrato en el que contrastan duramente la alegría de las canciones con lo que mostraban las imágenes. Martín Patino explicaría a posteriori que durante la guerra había un entusiasmo colectivo del lado republicano por vencer. Lo duro fue la posguerra, una época amarga de resignación y cabreo, de cabezas agachadas. Con una banda sonora de excepción que incluía a artistas tan populares como Lola Flores, Imperio Argentina, Estrellita Castro o Miguel de Molina, Canciones para después de la guerra es un documento que sigue fascinando casi cincuenta años después de su concepción. Una pieza del puzzle de eso que es la historia de España y que muchos, aún a día de hoy, siguen empeñados en deformarla para que se adapte a sus ideas.
Si te ha gustado esta crítica, puedes encontrar más en www.eldesencanto.com
Si te ha gustado esta crítica, puedes encontrar más en www.eldesencanto.com
23 de mayo de 2008
13 de 17 usuarios han encontrado esta crítica útil
Este documental de 1971 no fue estrenado hasta 1976 por el más que evidente subjetivismo de las imágenes que van acompañadas por diversas y peculiares canciones (como la más que atrevida Lili Marleen para el encuentro de Franco con Hitler).
Patino utiliza material real (periódicos, fotos, cuadros, carteles, trozos de película, anuncios...), la voz en off es escasa, el montaje es rápido, va al ritmo de la música, y es muy publicitario ya que solo muestra y no explica.
Es muy sentimental. Hace una revisión particular de los años de posguerra sin seguir un orden cronológico, por lo que el valor histórico aparece mermado por la influencia personal, algo característico en posteriores documentales que se realizarán durante la transición.
Patino utiliza material real (periódicos, fotos, cuadros, carteles, trozos de película, anuncios...), la voz en off es escasa, el montaje es rápido, va al ritmo de la música, y es muy publicitario ya que solo muestra y no explica.
Es muy sentimental. Hace una revisión particular de los años de posguerra sin seguir un orden cronológico, por lo que el valor histórico aparece mermado por la influencia personal, algo característico en posteriores documentales que se realizarán durante la transición.
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana