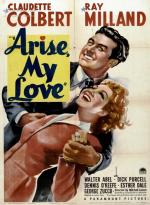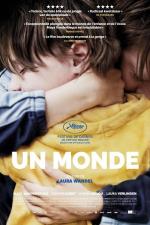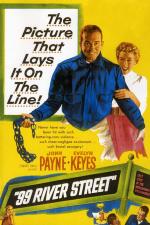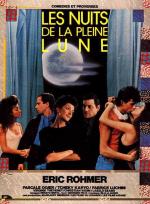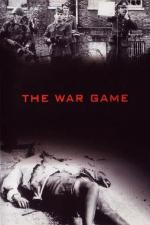Críticas de cinedesolaris
15 de enero de 2023
2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil
Arise my love (1940) de Mitchell Leisen, supuso la segunda colaboración de este director con el tandem de guionistas Billy Wilder y Charles Brackett, tras la deliciosa comedia Medianoche (1939), y previa a ese formidable melodrama que es Si no amaneciera (1941). Aunque hay que reseñar que en este caso, la intervención del dueto guionista tuvo lugar cuando ya se habían realizado varios tratamientos del guión, en principio por el tandem de Benjamin Glazer y John S.Toddy (seudónimo del hungaro Hans Skezely), autores del argumento (que sería galardonado con el Oscar) y las aportaciones posteriores de otro tandem formado por Jacques Thery y Ketty Frings (que escribió la novela en la que se inspiraría Si no amaneciera). Wilder y Brackett fueron requeridos por la productora, tras los dos anteriores, para dar los toques definitivos, que afectaron sobre todo al tramo final de la historia, y en buena medida, por cuestión de actualidad, ya que la historia empezaba en 1939 tras finalizar la guerra civil española y terminaba con los caldeados acontecimientos del inicio de la segunda guerra mundial. Y algunos sucesos que acontecieron durante la producción fueron incluídos (como el hundimiento del Athenia o la firma del armisticio entre Francia y Alemania). El argumento de Arise my love de hecho estaba inspirado en un suceso real, el encarcelamiento en una prisión española del piloto estadounidense Harold Edward Dahl, que había apoyado al bando republicano en la Guerra Civil. Se dice que su esposa, cantante, solicitó ser recibida por Francisco Franco para rogar su vida. Dahl sería liberado en 1940 (entre 1938 y 1940 fueron liberados cerca de un centenar de norteamericanos que habían participado en la contienda en el bando republicano).
Arise my love se revela como un admirable modelo de cine comprometido, así como de afinado arte en la mezcla de géneros y tonos donde se combinan la comedia, la pura y arrolladora screwball comedy en estado de gracia, con el drama y la aventura. Si hay otra película semejante esa sería la magistral Erase una luna de miel (1942) de Leo MacCarey. El comienzo de la película es modélico: Un plano general en picado sobre el patio de la prisión de Burgos, en donde se disponen a fusilar a un colaboracionista norteamericano. La cámara realiza un travelling con grúa hasta acercarse a unas rejas a ras de suelo, y se encadena con un plano en la celda, en donde vemos al protagonista, Tom (Ray Milland), jugando a las cartas con un sacerdote español. El humor, o la falta de afectación, con que se toma la situación Tom contrasta con el desolado e impotente talante del sacerdote, y la fatal gravedad de lo que culmina fuera de campo ( hasta que vemos la sombra del fusilado caer junto a los barrotes de la celda). Esta mezcla de tonos y actitudes, o contraste entre circunstancia y actitud, marca el devenir de la película, desarrollada con mano maestra. Una cosa es la desapegada actitud vital y otra la indiferencia; la primera no va reñida con señalar con claridad la tragedia de unas circunstancias, sino que rehúye la afectación, y evidencia una firmeza de ánimo. El azar se personifica en la forma de una periodista norteamericana, Augusta (Claudette Colbert) que se hace pasar por su esposa, para asi liberarle, y de paso, conseguir un buen reportaje que logre librarla de seguir cubriendo noticias sobre moda (la liberación viene vía la firma de un papel en el que Tom jure que desentenderá de cualquier acción contra el Régimen). El ácido remate de la reunión, antes de que se marchen, es la asociación que Tom realiza al comandante entre el saludo de una rata, llamada Adolf, de la que le dice que se despida, y el saludo hitleriano (uno de los puntos delicados que la película tuvo que superar con la censura, ya que aún Estados Unidos no había decido intervenir en la guerra, y se cuidaban de no fueran demasiado airadas las invectivas contra el nazismo, ya que aún pretendían mantener cierta relación diplomática; el otro obstáculo que superaron con la censura era, como no, de índole sexual, cuando en la conversación que ambos mantienen en el avión, mientras son perseguidos por aviones españoles, ella alude a los alterados efectos que habrán tenido sobre él los diez meses en prisión de abstinencia).
La obra conjuga con maestría la definición de las circunstancias que se van creando alrededor (del forcejeo o pulso amoroso de ambos protagonistas), los albores de una guerra, con la invasión de Checoslovaquia, y después Polonia. Tom, en principio, es más que directo ( luego dirá que torpemente directo) cuando en el avión le dice que hay tres formas de cortejar a una mujer, una que tiene su culminación al de seis meses ( con el formal conducto de flores y otras ofrendas), otra a los tres ( a base de camaradería y complicidad), y otra de modo inmediato. Elipsis: Llega su tren a Paris, y apreciamos el huraño gesto de Tom, y un esparadrapo en su nariz (consecuencia del mordisco de ella tras su intento de besarla). El tramo de la película que acontece en París, sumamente inspirado, relata el nuevo acercamiento de Tom, recurriendo a los modos de las dos primeras formas de cortejo, y jugando con la estrategia de que ella le asesore sobre cómo debe actuar para seducir a una chica rumana que (supuestamente) le gusta, con la que (supuestamente) ha quedado para cenar, sin saber que ella sabe muy bien lo que él pretende, y que también le quiere como él a ella
Arise my love se revela como un admirable modelo de cine comprometido, así como de afinado arte en la mezcla de géneros y tonos donde se combinan la comedia, la pura y arrolladora screwball comedy en estado de gracia, con el drama y la aventura. Si hay otra película semejante esa sería la magistral Erase una luna de miel (1942) de Leo MacCarey. El comienzo de la película es modélico: Un plano general en picado sobre el patio de la prisión de Burgos, en donde se disponen a fusilar a un colaboracionista norteamericano. La cámara realiza un travelling con grúa hasta acercarse a unas rejas a ras de suelo, y se encadena con un plano en la celda, en donde vemos al protagonista, Tom (Ray Milland), jugando a las cartas con un sacerdote español. El humor, o la falta de afectación, con que se toma la situación Tom contrasta con el desolado e impotente talante del sacerdote, y la fatal gravedad de lo que culmina fuera de campo ( hasta que vemos la sombra del fusilado caer junto a los barrotes de la celda). Esta mezcla de tonos y actitudes, o contraste entre circunstancia y actitud, marca el devenir de la película, desarrollada con mano maestra. Una cosa es la desapegada actitud vital y otra la indiferencia; la primera no va reñida con señalar con claridad la tragedia de unas circunstancias, sino que rehúye la afectación, y evidencia una firmeza de ánimo. El azar se personifica en la forma de una periodista norteamericana, Augusta (Claudette Colbert) que se hace pasar por su esposa, para asi liberarle, y de paso, conseguir un buen reportaje que logre librarla de seguir cubriendo noticias sobre moda (la liberación viene vía la firma de un papel en el que Tom jure que desentenderá de cualquier acción contra el Régimen). El ácido remate de la reunión, antes de que se marchen, es la asociación que Tom realiza al comandante entre el saludo de una rata, llamada Adolf, de la que le dice que se despida, y el saludo hitleriano (uno de los puntos delicados que la película tuvo que superar con la censura, ya que aún Estados Unidos no había decido intervenir en la guerra, y se cuidaban de no fueran demasiado airadas las invectivas contra el nazismo, ya que aún pretendían mantener cierta relación diplomática; el otro obstáculo que superaron con la censura era, como no, de índole sexual, cuando en la conversación que ambos mantienen en el avión, mientras son perseguidos por aviones españoles, ella alude a los alterados efectos que habrán tenido sobre él los diez meses en prisión de abstinencia).
La obra conjuga con maestría la definición de las circunstancias que se van creando alrededor (del forcejeo o pulso amoroso de ambos protagonistas), los albores de una guerra, con la invasión de Checoslovaquia, y después Polonia. Tom, en principio, es más que directo ( luego dirá que torpemente directo) cuando en el avión le dice que hay tres formas de cortejar a una mujer, una que tiene su culminación al de seis meses ( con el formal conducto de flores y otras ofrendas), otra a los tres ( a base de camaradería y complicidad), y otra de modo inmediato. Elipsis: Llega su tren a Paris, y apreciamos el huraño gesto de Tom, y un esparadrapo en su nariz (consecuencia del mordisco de ella tras su intento de besarla). El tramo de la película que acontece en París, sumamente inspirado, relata el nuevo acercamiento de Tom, recurriendo a los modos de las dos primeras formas de cortejo, y jugando con la estrategia de que ella le asesore sobre cómo debe actuar para seducir a una chica rumana que (supuestamente) le gusta, con la que (supuestamente) ha quedado para cenar, sin saber que ella sabe muy bien lo que él pretende, y que también le quiere como él a ella
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
25 de mayo de 2022
2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil
Cuando comienza el proceso de socialización, en los colegios, se hace patente esa inclinación también con los otros congéneres. En este caso, el sometimiento puede ser tanto individual como grupal. Pronto, los niños, unos más que otros, toman consciencia de que necesitan aliados para someter a otros, en minoría numérica, o más desvalidos o menos agresivos (o menos necesitados de imponerse o menos capaces de ello). Y para estos la realidad se convierte en un cerco constante que puede ser desesperante. La producción belga Un pequeño mundo (2021), opera prima de Laura Wandel, opta por un estilo cinematográfico que remarque esa condición de cerco, de vida sitiada y azuzada, mediante una sucesión de planos cortos, como también era el caso de El acontecimiento, de Audrey Diwan, sin transiciones ni respiros de encuadres más amplios. La cámara no se separa de la perspectiva de la niña de siete años, Nora (Maya Vanderbeque), testigo de cómo su hermano mayor Abel es golpeado y humillado por un grupo de chicos. El recreo no hace honor a su nombre ya que se torna diaria tortura. Ambos son recién llegados en ese entorno, y suele ser tendencia de ciertos humanos hacer chanza, poner a prueba o sencillamente amargar la vida de los que se califican como extraños. En vez de ser amables, y facilitar la integración, prefieren disfrutar con el sometimiento y el ejercicio de la tortura. Sienten la vulnerabilidad de quienes se desenvuelven con inseguridad en un territorio que desconocen por lo que para la bestia depredadora que hay en nosotros se convierte en víctima propiciatoria, por sentirse menos protegida, más indefensa.
En Un pequeño mundo, que en el original es a secas Un mundo, porque su mundo es esa particular parcela de realidad, la cual es padecimiento, la cámara, como los contornos de una prisión, escoge la perspectiva impotente, perpleja, de la hermana, quien, a su vez, también vive su personal proceso de integración y adaptación, aunque no sea, en primera instancia, tan desazonador. En esas circunstancias, el espécimen recién llegado, aún no integrado, que sufre ese asedio violento suele tender a no compartir (sobre todo, a una figura de autoridad) su padecimiento, como si considerara que es una inexorable prueba de acceso a la aceptación. Prefiere superar esa vejación sin recurrir a intervenciones externas de figuras que, en teoría, disponen de más fuerza o poder que aquellos que le someten y torturan. Como si, por añadidura, fuera un desdoro. El padecimiento es una prueba de fortaleza. Pero también, por otro lado, porque Abel sabe que serviría de acicate para que le inflijan daño con más saña. La soberbia es parte consustancial de muchos seres humanos. La reprimenda, propiciada por la confesión de la hija al padre, no servirá para que los niños torturadores cesen en la práctica de sus crueles humillaciones sino para que las ejecuten con más virulencia. La infección, por así decirlo, se extenderá a la hermana, ya que por ser hermana de quien ha sido estigmatizado, será ninguneada por las que consideraba que eran sus amigas. Se convierte también en apestada, ser de baja categoría. El cerco se extiende a ella. Y es tan efectivo que afecta a la propia relación de los hermanos.
En Un pequeño mundo, que en el original es a secas Un mundo, porque su mundo es esa particular parcela de realidad, la cual es padecimiento, la cámara, como los contornos de una prisión, escoge la perspectiva impotente, perpleja, de la hermana, quien, a su vez, también vive su personal proceso de integración y adaptación, aunque no sea, en primera instancia, tan desazonador. En esas circunstancias, el espécimen recién llegado, aún no integrado, que sufre ese asedio violento suele tender a no compartir (sobre todo, a una figura de autoridad) su padecimiento, como si considerara que es una inexorable prueba de acceso a la aceptación. Prefiere superar esa vejación sin recurrir a intervenciones externas de figuras que, en teoría, disponen de más fuerza o poder que aquellos que le someten y torturan. Como si, por añadidura, fuera un desdoro. El padecimiento es una prueba de fortaleza. Pero también, por otro lado, porque Abel sabe que serviría de acicate para que le inflijan daño con más saña. La soberbia es parte consustancial de muchos seres humanos. La reprimenda, propiciada por la confesión de la hija al padre, no servirá para que los niños torturadores cesen en la práctica de sus crueles humillaciones sino para que las ejecuten con más virulencia. La infección, por así decirlo, se extenderá a la hermana, ya que por ser hermana de quien ha sido estigmatizado, será ninguneada por las que consideraba que eran sus amigas. Se convierte también en apestada, ser de baja categoría. El cerco se extiende a ella. Y es tan efectivo que afecta a la propia relación de los hermanos.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
13 de noviembre de 2021
2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil
Calle River 99 (99 River Street, 1953), de Phil Karlson, es una obra impulsada por la urgencia, tensión y crudeza, como si mantuviera en un permanente límite, o contra las cuerdas, como ya marca la primera secuencia, un combate de boxeo planificado con descarnada fisicidad que no tiene nada que envidiar a otros más afamados, como esta obra no desmerece de otras señeras obras del cine negro con mayor reconocimiento. Un combate en el que el éxito, que parecía ya entrever con la victoria por cómo dominaba a su contrario, se vio frustrado por un herida en una ceja que entorpecía con la sangre su visión. Tres años después de aquella derrota, como si se hubiera congelado el tiempo y no hubiera avanzado, Driscoll (John Payne) se siente contra las cuerdas en una circunstancia vital que parece colapsada, tanto en su misma relación marital como en su dedicación insatisfactoria como taxista. Una circunstancia extrema, en la que se sentirá contra las cuerdas, incluso para peligro de su vida, será la que le libere a través de la convulsa montaña rusa de situaciones en las que se verá envuelto en la noche en la que transcurre la acción de esta febril e inspirada obra, basada en una historia de George Zuckerman, convertida en guion por Robert Smith.
Una frágil línea puede separar el éxito de la precipitación en el abismo de la irrelevancia. Una línea escurridiza como un hilo de sangre. Driscoll pudiera haber sido campeón, si una herida en un ojo no se lo hubiera imposibilitado cuando, en ese combate inicial, estaba ganando por puntos. Una brillante elipsis nos traslada en el tiempo: De un primer plano de su rostro magullado, literalmente pendiendo de las cuerdas, se pasa a unas imágenes que, en ralentí, en un pase televisivo que contempla el propio Driscoll, repiten el instante en el que le abrió su contrincante la herida. Driscoll es ahora taxista, y sufre los reproches de su esposa, Pauline (Peggy Castle), por seguir hurgando en el pasado, y por ser un fracasado, por mucho que él insista en la posibilidad de comprar una gasolinera para recuperarse. Sin duda, ya bien puntuado desde estas secuencias, la propia vida es un cuadrilátero en el que, como dice él, cuando te golpean debes responder más fuerte, y en el que no sólo se mata de golpe sino lentamente, pulgada a pulgada (como pasa en su relación). Driscoll parece estar en el límite de resistencia, ese en el que puedes reaccionar de cualquier modo, con los nervios a flor de piel, dominado por la visceralidad, hecha de rabia y frustración. El uso del sonido (de los combates pasados) en la secuencia en la que Driscoll acude al gimnasio para pedir a su antiguo manager que le vuelva a conseguir combates (como reflejo de su necesidad de descarga de agresividad y de búsqueda de una salida) se hace eco de esa sensación de callejón sin salida vital.
Una frágil línea puede separar el éxito de la precipitación en el abismo de la irrelevancia. Una línea escurridiza como un hilo de sangre. Driscoll pudiera haber sido campeón, si una herida en un ojo no se lo hubiera imposibilitado cuando, en ese combate inicial, estaba ganando por puntos. Una brillante elipsis nos traslada en el tiempo: De un primer plano de su rostro magullado, literalmente pendiendo de las cuerdas, se pasa a unas imágenes que, en ralentí, en un pase televisivo que contempla el propio Driscoll, repiten el instante en el que le abrió su contrincante la herida. Driscoll es ahora taxista, y sufre los reproches de su esposa, Pauline (Peggy Castle), por seguir hurgando en el pasado, y por ser un fracasado, por mucho que él insista en la posibilidad de comprar una gasolinera para recuperarse. Sin duda, ya bien puntuado desde estas secuencias, la propia vida es un cuadrilátero en el que, como dice él, cuando te golpean debes responder más fuerte, y en el que no sólo se mata de golpe sino lentamente, pulgada a pulgada (como pasa en su relación). Driscoll parece estar en el límite de resistencia, ese en el que puedes reaccionar de cualquier modo, con los nervios a flor de piel, dominado por la visceralidad, hecha de rabia y frustración. El uso del sonido (de los combates pasados) en la secuencia en la que Driscoll acude al gimnasio para pedir a su antiguo manager que le vuelva a conseguir combates (como reflejo de su necesidad de descarga de agresividad y de búsqueda de una salida) se hace eco de esa sensación de callejón sin salida vital.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
7 de abril de 2021
2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil
Las noches de la luna llena (Les nuits de la pleine lune, 1984), de Eric Rohmer, cuarta obra de su serie Comedias y proverbios, y reflejo de su sutil capacidad para elaborar complejas construcciones dramatúrgicas bajo una aparente transparencia formal carente de retóricas de estilo, es otra corrosiva reflexión sobre el teatro de las relaciones afectivas, con actores (conscientes o inconscientes) de la vida ordinaria, con ínfulas de dramaturgos (demiurgos), enfrentados a las contradicciones de sus planteamientos y diseños de modo de vida y relaciones. Y cómo la vida rasga el telón de las hojas de cálculo en las que se la intenta atrapar como un insecto en un ámbar. En Las noches de la luna llena , Louise (Pascale Ogier), como otros personajes de las obras de Eric Rohmer, tiene establecida como pauta un guion de vida que convierte a ésta en un escenario, lo cual implica que los componentes que la conforman (los otros) se ajusten (adapten) a ese modelo o diseño como réplica adecuada (asertiva). Las fricciones surgen cuando las otras voluntades (o los otros planteamientos de escenarios) no se pliegan a un consenso tramado sobre las concesiones, por lo que la ilusoria reciprocidad (por su forzado consenso) se diluye tarde o temprano en la divergencia irreparable. La comedia según Rohmer es poner en cuestión ese entramado mental, o constitución de modelo de realidad, al que los otros, y la propia realidad, deben plegarse con incondicional aceptación. La vida como hoja de cálculo que entrará no sólo en colisión con la voluntad de los otros y el azar, sino con las propias contradicciones, entre la palabra (pensamiento o discurso) y las acciones (los sentimientos). Louise, por tanto, es una bella durmiente, más bien, ensimismada, que despertará bruscamente cuando la realidad no se ajuste a su particular diseño. En el cine de Rohmer la palabra es un componente clave, pero no como explicitud, en consonancia con la supuesta transparencia de su puesta en escena. No son transparentes las palabras, como no lo son los propios personajes, ni para sí mismos. Por eso, esa transparencia de estilo es también equívoca, pues esa impresión de cotidiana realidad está poniendo en evidencia la condición de dramaturgos y actores de los personajes (muchas veces inconscientes de que lo son). Esa es la ironía subyacente en el cine de Rohmer. Es una transparencia con abismo. La forma de plantear y habitar la realidad, las relaciones, está tramada sobre un artificio, cual escenario, aunque el tratamiento formal se asemeje al registro de una realidad cero.
Louise mantiene una relación con Remy (Tcheky Karyo), pero quiere marcar unas pautas que espera sean aceptadas por él. Necesita su espacio y su tiempo libre de cualquier control ajeno, demanda que entra en fricción con lo que ella considera tendencias posesivas de Remy. No tienen por qué hacer todo juntos, o decir dónde ha estado o volver a una determinada hora, pero aunque Remy lo acepte, no logra encajar, por ejemplo, que cuando acude a reuniones con amigos de ella, Louise parece más bien que le rehúye, como si fuera un elemento ajeno, periférico. Ambos tienen una visión de un escenario de relación disímil que provoca tensiones e incluso estallidos de desencuentros. El planteamiento de Louise para lograr dotar respiración a la relación (para que se afirme el consenso) es que tenga otro piso en la ciudad, su espacio propio, para sentir que él no la ahoga con el marcaje de su escenario (lo que determina que sea él quien se adapte al de ella). Louise remarca tanto su espacio propio que su propósito se confunde con la interposición de distancia ¿Su actitud refleja la firmeza que posibilite el respeto de sus convicciones, inclinaciones y deseos, o hay en ella un obcecado empecinamiento en querer ajustar o adaptar la vida a su guion, cual control de aduana?. Louise declara que sólo ama o amará a quien le ame a ella, si hay una receptividad (¿se enamora del hecho de que le amen o deseen?¿Ama que le amen más que amar al otro, es decir, ama primordialmente que tengan en prioritaria consideración su voluntad y sus necesidades?). Amar a quien no le ama parece asemejarse a una inversión económica desperdiciada. Sin duda, una capitalista forma de amar. Como dice su petulante amigo escritor, Octave (Fabrice Lucchini), parece siempre elegir hombres más vulgares que ella, que parecen estar por debajo de ella en cuanto cualidades distintivas (un Octave , por su parte, que acepta plegarse a su condición de amigo aun cuando esté también enamorado de ella, siempre a la espera de que un día lo considere como pareja, lo que no obsta para que efectúe puntuales intentos, o asaltos).
Tras un irónico interludio, una serie de secuencias en la que vemos a Louise en la soledad de su otro piso, intentando infructuosamente citarse con amistades (el azar no parece corresponder a sus planteamientos; ¿irónias del azar que indican que su mirada no enfoca dónde o cómo debe en su empecinamiento?) se produce un irónico también cambio de escenario, aquel que pone en evidencia las contradicciones de Louise.
Louise mantiene una relación con Remy (Tcheky Karyo), pero quiere marcar unas pautas que espera sean aceptadas por él. Necesita su espacio y su tiempo libre de cualquier control ajeno, demanda que entra en fricción con lo que ella considera tendencias posesivas de Remy. No tienen por qué hacer todo juntos, o decir dónde ha estado o volver a una determinada hora, pero aunque Remy lo acepte, no logra encajar, por ejemplo, que cuando acude a reuniones con amigos de ella, Louise parece más bien que le rehúye, como si fuera un elemento ajeno, periférico. Ambos tienen una visión de un escenario de relación disímil que provoca tensiones e incluso estallidos de desencuentros. El planteamiento de Louise para lograr dotar respiración a la relación (para que se afirme el consenso) es que tenga otro piso en la ciudad, su espacio propio, para sentir que él no la ahoga con el marcaje de su escenario (lo que determina que sea él quien se adapte al de ella). Louise remarca tanto su espacio propio que su propósito se confunde con la interposición de distancia ¿Su actitud refleja la firmeza que posibilite el respeto de sus convicciones, inclinaciones y deseos, o hay en ella un obcecado empecinamiento en querer ajustar o adaptar la vida a su guion, cual control de aduana?. Louise declara que sólo ama o amará a quien le ame a ella, si hay una receptividad (¿se enamora del hecho de que le amen o deseen?¿Ama que le amen más que amar al otro, es decir, ama primordialmente que tengan en prioritaria consideración su voluntad y sus necesidades?). Amar a quien no le ama parece asemejarse a una inversión económica desperdiciada. Sin duda, una capitalista forma de amar. Como dice su petulante amigo escritor, Octave (Fabrice Lucchini), parece siempre elegir hombres más vulgares que ella, que parecen estar por debajo de ella en cuanto cualidades distintivas (un Octave , por su parte, que acepta plegarse a su condición de amigo aun cuando esté también enamorado de ella, siempre a la espera de que un día lo considere como pareja, lo que no obsta para que efectúe puntuales intentos, o asaltos).
Tras un irónico interludio, una serie de secuencias en la que vemos a Louise en la soledad de su otro piso, intentando infructuosamente citarse con amistades (el azar no parece corresponder a sus planteamientos; ¿irónias del azar que indican que su mirada no enfoca dónde o cómo debe en su empecinamiento?) se produce un irónico también cambio de escenario, aquel que pone en evidencia las contradicciones de Louise.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
8 de marzo de 2021
2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil
The war game (1965), de Peter Watkins, fue una producción de la BBC que la cadena televisiva inglesa desestimó emitir porque su crudeza, la crudeza de su horror, se consideraba excesiva, en cuanto, superaba los habituales filtros amortiguadores de representación de la muerte y la destrucción. No era solo una cuestión de visibilización de la destrucción física, sino primordialmente por su contundente y descarnada atmósfera de horror vital. Miraba, y exponía, de frente el horror de las consecuencias de la explosión de una bomba atómica, pero también otras actitudes sociales conectadas, como la falta de solidaridad, o la concepción de la realidad como abstracción (los otros, los que se cosifican como enemigos, son una abstracción, como todo conflicto de rivalidad una abstracción en un tablero mental, ideológico). Al respecto, era una obra incómoda en el contexto de la Guerra fría y los posicionamientos (y la BBC era la proyección mediática del Gobierno, entonces laborista, y las elecciones estaban próximas). The war game se estrenó en los cines, pero tardó veinte años en emitirse en la BBC, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, o más bien, cedió a las presiones del gobierno británico, laborista, que había modificado su política nuclear, ya que un año antes había realizado un manifiesto sobre el desarme.
The war game ganó el Oscar al mejor documental, aunque más bien sea una ficción que utiliza los recursos lingüísticos del documental. O dicho de modo más preciosa, difumina sus límites. Al fin y al cabo, Watkins también quiere poner en cuestión la noción de realidad. Por un lado, Está la realidad conveniente, la realidad pantalla, la instituida, la que intentan mediatizar los poderes fácticos, como se quiere dejar en evidencia con las entrevistas, ficcionalizadas pero basadas en declaraciones reales, a estrategas nucleares, o altas instancias del clero que apoyaban la política armamentística nuclear. O a transeúntes, en los primeros pasajes, a los que se pregunta sobre su conocimiento del efecto de ciertos componentes químicos o qué efectos puede tener una explosión nuclear. Las contestaciones reflejan una ignorancia que a su vez revela cómo se mediatiza mediante las capciosas aserciones y omisiones de los estamentos del poder. Pantalla, por tanto, que es rasgada con la herida de lo real, la cruda representación, o recreación, que Watkins realiza de las desoladoras consecuencias en los cuerpos tras una explosión nuclear. O el cuerpo que desgarra la pantalla. The war game es ficción especulativa, imaginaria, que escenifica lo que podría ocurrir, o cómo podría ocurrir, si cayera una bomba nuclear en Inglaterra. Escenificación que también es reconstrucción ya que se inspira en los devastadores efectos de las bombas en la segunda guerra mundial, no sólo las nucleares en Hiroshima, o Nagasaki, sino también en los bombardeos de Dresde o Hamburgo. Lo que puede ser ya ha sido, y puede volver a repetirse de modo amplificado.
The war game ganó el Oscar al mejor documental, aunque más bien sea una ficción que utiliza los recursos lingüísticos del documental. O dicho de modo más preciosa, difumina sus límites. Al fin y al cabo, Watkins también quiere poner en cuestión la noción de realidad. Por un lado, Está la realidad conveniente, la realidad pantalla, la instituida, la que intentan mediatizar los poderes fácticos, como se quiere dejar en evidencia con las entrevistas, ficcionalizadas pero basadas en declaraciones reales, a estrategas nucleares, o altas instancias del clero que apoyaban la política armamentística nuclear. O a transeúntes, en los primeros pasajes, a los que se pregunta sobre su conocimiento del efecto de ciertos componentes químicos o qué efectos puede tener una explosión nuclear. Las contestaciones reflejan una ignorancia que a su vez revela cómo se mediatiza mediante las capciosas aserciones y omisiones de los estamentos del poder. Pantalla, por tanto, que es rasgada con la herida de lo real, la cruda representación, o recreación, que Watkins realiza de las desoladoras consecuencias en los cuerpos tras una explosión nuclear. O el cuerpo que desgarra la pantalla. The war game es ficción especulativa, imaginaria, que escenifica lo que podría ocurrir, o cómo podría ocurrir, si cayera una bomba nuclear en Inglaterra. Escenificación que también es reconstrucción ya que se inspira en los devastadores efectos de las bombas en la segunda guerra mundial, no sólo las nucleares en Hiroshima, o Nagasaki, sino también en los bombardeos de Dresde o Hamburgo. Lo que puede ser ya ha sido, y puede volver a repetirse de modo amplificado.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
Más sobre cinedesolaris
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana