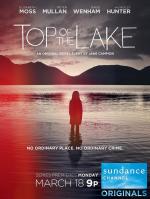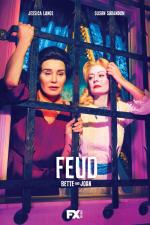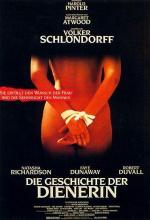Críticas de Seldon
26 de julio de 2017
7 de 7 usuarios han encontrado esta crítica útil
Soy fan absoluto de Christopher Nolan y no falto desde entonces a ninguno de sus estrenos. No me importa de que vaya la película: ciencia ficción, superhéroes, thriller,… nunca he faltado. Por lo tanto cuando se anunció que iba a rodar una película bélica, no dudé en apuntármela y esperarla con ansia.
Y llegó Dunkerque… La historia de cómo los ingleses tuvieron que recatar a más de 300.000 soldados (tanto ingleses como franceses) de las playas de esa francesa, cuando ya Francia había caído ante Hitler, y mientras tenían a los alemanes rodeándolos y pisándoles los talones.
La verdad es que la historia prometía. Es un poco como la primera parte de Salvar al soldado Ryan, pero a la inversa. En vez de la épica de tener que desembarcar y tomar una playa que va a estar defendida hasta los dientes, la angustia de tener que esperar a que te rescaten, mirando al mar mientras que sabes que a tus espaldas el enemigo se acerca.
Te da mucho juego, al verdad: los que esperan, los que logran embarcar solo para que su barco sea hundido por un submarino o por un bombardero, los que parten de la costa inglesa al rescate, para ir hacia la playa francesa que tienen en frente… Luego resulta que la historia real dice que el rescate se llevó a cabo con barcos militares y con barcos mercantes (muchos) requisados por la armada, no por embarcaciones de recreo particulares con sus dueños al timón… pero claro, queda mucho mejor en pantalla los barquitos de vela navegando por el canal.
Nolan tiene oficio, y eso se nota, pero también hay que reconocer que la sombra de Salvar al soldado Ryan es alargada, muy alargada, y que estableció la vara de medida contra la que toda película bélica posterior (y más si es de la Segunda Guerra Mundial) se va a medir.
En el apartado técnico está muy bien: esa fotografía apagada, ese montaje de sonido,… incluso la música de Hans Zimmer, aunque a mi particularmente no me ha parecido de sus mejores bandas sonoras (me recuerda demasiado en algunas cosas a la de El caballero oscuro, y no estoy del todo seguro que sea la que mejor le viniese a la película).
Pero no sólo de técnica se hace una película. Tiene que haber historia (que te atrape), personajes (con los que puedas identificarte o los que puedas detestar),… Y aquí para mi gusto la película flojea bastante. Se entrelazan tres o cuatro historias diferentes (la del soldado que intenta escapar a toda costa, la del pilo de la escuadrilla de la RAF, la del civil (y su hijo) que decide partir con su barquito de recreo hacia las playas francesas para ver si puede rescatar a unos cuantos soldados…) y el montaje de la película va alternando escenas de cada una de ellas. Pero la verdad es que no logras que ninguna realmente te atrape. Te empieza a dar un poco igual quien se salva, a quien le hunden el barco, o quien muere en la playa esperando.
Realmente ningún actor remonta demasiado el vuelo, ni logra transmitir gran cosa, ni Cillian Murphy (que tiene un papel en el que se podría haber lucido), ni Tom Hardy, ni siquiera Kenneth Branagh…
Se supone que la película debería lograr una especie de “experiencia inmersiva”, que debería lograr que te sintieras angustiado por estar atrapado en una playa con los alemanes a tu espalda mientras que, al frente, los barcos no acaba de llegar… y en algunos momentos si lo consigue. Pero, repito, esto no es la primera media hora de Salvar al soldado Ryan. Ni siquiera las escenas de la ascensión a Hacksaw Ridge de Hasta el último hombre (que dicho sea de paso me parece bastante mejor película que esta).
Echo de menos alguna escena de combate en la retaguardia con los alemanes, donde los franceses les estaban guardando las espaldas a los que estaban atrapados en la playa, pero bueno, también creo que esto es intencionado: a los alemanes nunca se les ve: están ahí como una especie de presencia ominosa y amenazadora.
Y también me parece que algo de efectos CGI tampoco habrá estado mal: ¡hombre! Se supone que en aquellas playas había más de 300.000 hombres… no digo que haya que enseñarlos a todos, pero enseñar tres o cuatro hileras o columnas de soldados haciendo cola disciplinadamente… no para subir a un barco: barcos no hay simplemente esperando, con los primeros metidos en el agua hasta las rodillas, y varios kilómetros de mar por delante. En fin, no sé, quizás haber “clonado” un ejército usando la magia de los efectos tampoco hubiese estado mal del todo
Incluso en al apartado técnico creo que también tiene sus fallitos: por ejemplo, mientras la cámara enfoca a la playa y al mar, a los barcos y a los aviones, todo va bien. Pero en un par ocasiones que los que la cámara enfoca “hacia atrás”, vemos la primera línea edificios de Dunkerque… y creedme: esos bloques de pisos en primera línea de playa no son edificios de los años 30… son bloques de pisos como poco de los 70 u 80, a los que sólo les falta los aparatos de aire acondicionado saliendo de las fachadas…En fin, un poquito de retoque para eliminar las huellas del presente y que parezca que estás filmando un escenario de hace 70 años tampoco hubiese estado mal.
¿Es recomendable? Bueno, si te gusta el cine bélico, la Segunda Guerra Mundial, y demás, definitivamente sí. ¿Es aburrida? Bueno, yo particularmente no me aburrí (la verdad es que tampoco es muy larga, no llega a las dos horas). Pero lo que si creo que es es decepcionante.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/dunkerque-vamos-la-playa.html
Y llegó Dunkerque… La historia de cómo los ingleses tuvieron que recatar a más de 300.000 soldados (tanto ingleses como franceses) de las playas de esa francesa, cuando ya Francia había caído ante Hitler, y mientras tenían a los alemanes rodeándolos y pisándoles los talones.
La verdad es que la historia prometía. Es un poco como la primera parte de Salvar al soldado Ryan, pero a la inversa. En vez de la épica de tener que desembarcar y tomar una playa que va a estar defendida hasta los dientes, la angustia de tener que esperar a que te rescaten, mirando al mar mientras que sabes que a tus espaldas el enemigo se acerca.
Te da mucho juego, al verdad: los que esperan, los que logran embarcar solo para que su barco sea hundido por un submarino o por un bombardero, los que parten de la costa inglesa al rescate, para ir hacia la playa francesa que tienen en frente… Luego resulta que la historia real dice que el rescate se llevó a cabo con barcos militares y con barcos mercantes (muchos) requisados por la armada, no por embarcaciones de recreo particulares con sus dueños al timón… pero claro, queda mucho mejor en pantalla los barquitos de vela navegando por el canal.
Nolan tiene oficio, y eso se nota, pero también hay que reconocer que la sombra de Salvar al soldado Ryan es alargada, muy alargada, y que estableció la vara de medida contra la que toda película bélica posterior (y más si es de la Segunda Guerra Mundial) se va a medir.
En el apartado técnico está muy bien: esa fotografía apagada, ese montaje de sonido,… incluso la música de Hans Zimmer, aunque a mi particularmente no me ha parecido de sus mejores bandas sonoras (me recuerda demasiado en algunas cosas a la de El caballero oscuro, y no estoy del todo seguro que sea la que mejor le viniese a la película).
Pero no sólo de técnica se hace una película. Tiene que haber historia (que te atrape), personajes (con los que puedas identificarte o los que puedas detestar),… Y aquí para mi gusto la película flojea bastante. Se entrelazan tres o cuatro historias diferentes (la del soldado que intenta escapar a toda costa, la del pilo de la escuadrilla de la RAF, la del civil (y su hijo) que decide partir con su barquito de recreo hacia las playas francesas para ver si puede rescatar a unos cuantos soldados…) y el montaje de la película va alternando escenas de cada una de ellas. Pero la verdad es que no logras que ninguna realmente te atrape. Te empieza a dar un poco igual quien se salva, a quien le hunden el barco, o quien muere en la playa esperando.
Realmente ningún actor remonta demasiado el vuelo, ni logra transmitir gran cosa, ni Cillian Murphy (que tiene un papel en el que se podría haber lucido), ni Tom Hardy, ni siquiera Kenneth Branagh…
Se supone que la película debería lograr una especie de “experiencia inmersiva”, que debería lograr que te sintieras angustiado por estar atrapado en una playa con los alemanes a tu espalda mientras que, al frente, los barcos no acaba de llegar… y en algunos momentos si lo consigue. Pero, repito, esto no es la primera media hora de Salvar al soldado Ryan. Ni siquiera las escenas de la ascensión a Hacksaw Ridge de Hasta el último hombre (que dicho sea de paso me parece bastante mejor película que esta).
Echo de menos alguna escena de combate en la retaguardia con los alemanes, donde los franceses les estaban guardando las espaldas a los que estaban atrapados en la playa, pero bueno, también creo que esto es intencionado: a los alemanes nunca se les ve: están ahí como una especie de presencia ominosa y amenazadora.
Y también me parece que algo de efectos CGI tampoco habrá estado mal: ¡hombre! Se supone que en aquellas playas había más de 300.000 hombres… no digo que haya que enseñarlos a todos, pero enseñar tres o cuatro hileras o columnas de soldados haciendo cola disciplinadamente… no para subir a un barco: barcos no hay simplemente esperando, con los primeros metidos en el agua hasta las rodillas, y varios kilómetros de mar por delante. En fin, no sé, quizás haber “clonado” un ejército usando la magia de los efectos tampoco hubiese estado mal del todo
Incluso en al apartado técnico creo que también tiene sus fallitos: por ejemplo, mientras la cámara enfoca a la playa y al mar, a los barcos y a los aviones, todo va bien. Pero en un par ocasiones que los que la cámara enfoca “hacia atrás”, vemos la primera línea edificios de Dunkerque… y creedme: esos bloques de pisos en primera línea de playa no son edificios de los años 30… son bloques de pisos como poco de los 70 u 80, a los que sólo les falta los aparatos de aire acondicionado saliendo de las fachadas…En fin, un poquito de retoque para eliminar las huellas del presente y que parezca que estás filmando un escenario de hace 70 años tampoco hubiese estado mal.
¿Es recomendable? Bueno, si te gusta el cine bélico, la Segunda Guerra Mundial, y demás, definitivamente sí. ¿Es aburrida? Bueno, yo particularmente no me aburrí (la verdad es que tampoco es muy larga, no llega a las dos horas). Pero lo que si creo que es es decepcionante.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/dunkerque-vamos-la-playa.html
Miniserie
 2013
2013
19 de julio de 2017
1 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil
Top of the Lake es una serie neozelandesa, ambientada en un pueblo rural de la isla sur de Nueva Zelanda. En principio parece una serie policiaca, un thriller. Se desarrolla en la pequeña ciudad ficticia de Laketop, en las montañas de Nueva Zelanda, alrededor –como su nombre indica- de un omnipresente lago rodeado de parajes naturales impresionantes.
Una niña del pueblo, Tui Mitcham, de 12 años trata, al menos aparentemente, de ahogarse metiéndose en las heladas aguas del lago, y cuando es “rescatada”, en el colegio descubren que está ocultando un posible embarazo. Como es menor, el jefe de la policía Al, pide la colaboración de la detective Robin Griffith, una antigua habitante del pueblo es experta en casos con niños, y que –pese ha haberse ido a Australia y haberse convertido allí en policía-, ahora ha regresado para estar con su madre, enferma de cáncer, y con el novio maorí de ésta.
El personaje de Robin es interpretado por Elizabeth Moss, más conocida por ser la secretaria Peggy en la aclamadísima Mad Men, pero que ahora está bastante en boca de todos por ser la protagonista de la genial y distópica “El cuento de la criada”.
Robin deben hacer un trabajo en un ambiente tradicionalmente masculino, con un jefe que aparenta ser buena gente pero más bien chapado a la antigua, con unos compañeros en la policía digamos que “poco sensibilizados” con que sea una mujer la que pongan al frente del caso, y en un pueblo en el que, al menos tal como se los retrata, lo único que hay son garrulos.
Se entrevista con la niña, que efectivamente se confirma que lleva 5 meses ocultando su embarazo a todo el mundo, pero no obtiene demasiados resultados: solo un lacónico “No one” (nadie) escrito en un trocito de papel cuando le pregunta ¿quién lo hizo? ¿quién la dejó embarazada?
Robin sospecha que no ha sido un embarazo no deseado entre adolescentes, sino un caso de abuso infantil, y cuando la niña regresa a su casa sólo para desaparecer pocas horas después, lo que empezó siendo un probable caso de violación, acaba convirtiéndose en una desaparición, quizás voluntaria, quizás no, porque como Robin dice “...estaba embarazada. Quien lo haya hecho querrá ocultarlo, quizás incluso eliminarla.”
La verdad es que la serie, a lo que más me recuerda, o con la que más paralelismos tiene es con la danesa Forbrydelsen (o su remake americano The Killing): una victima adolescente, una mujer al frente de la investigación, un personaje femenino protagonista fuerte, independiente y resuelta, a la vez que complicada por su revuelta vida profesional y por su pasado,...
Lo que ocurre es que Top of the Lake es bastante más lenta y pausada que The Killing, y bajo el disfraz de thriller policial creo que quiere contar otras cosas y tratar otros temas. A medida que la historia se va desarrollando empezamos a vislumbrar las profundidades (más bien cenagosas) de la pequeña ciudad de Laketop.
Decía que aparentemente es un thriller policiaco, pero creo que Campion quiere contar otra casa aprovechando esa envoltura. En realidad es una serie sobre el machismo, las violaciones, el papel de las mujeres más o menos díscolas que tratan de apartarse de los cánones que marca la sociedad patriarcal,...
Un ejemplo de esto último es el personaje de GJ y toda la subtrama de la colonia de mujeres: un grupo de mujeres “con problemas” (maltratadas, abusadas,... tampoco lo aclaran mucho) se mudan a una parcela a las orillas del lago con el irónico nombre de Paradise, y montan un campamento de containers, fundando una especie de colonia/refugio para mujeres, capitaneadas por la mística e iluminada “GJ”, el personaje de Holly Hunter, que no se sabe muy bien lo que hace, aparte de sentarse y dar consejo, cual Gandalf. (con el que guarda cierto parecido por el pelo largo liso y gris).
En realidad la serie creo que hará las delicias de las feministas (ahora que lo pienso, creo que entre esta papel, y el de la criada Defred en El cuento de la criada, Elizabeth Moss se está conviertiendo en algo así como una “heroína feminista”). Yo particularmente creo que toda esta subtrama del campamento/refugio es el punto más flojo de la serie, es la que menos aporta (aunque es verdad que por el campamento de containers acaban pasando todos los personajes femeninos de las serie que tienen problemas: Robin, su madre, Tui,...) y es el personaje más desaprovechado (el de Holly Hunter), pero bueno...
Si nos ponemos a buscarle fallos, estoy seguro que Top of the Lake los tiene, y no pocos. Por ejemplo, a pesar de su potente arranque (Tui ya desparece en el primer episodio) y de su ajustada duración (la mini-serie no dura más de siete horas), la verdad es que avanza de forma bastante pausada, con una lentitud que a veces es exasperante. Para al final resolver la trama realmente en la última mitad del último episodio, con un giro de guión que tiene la intención de ser sorprendente, pero del que –si te fijas bien- ya te habían dado alguna pista durante los episodios anteriores.
Si la comparamos con Forbrydelsen, creo que sale perjudicada, y que no alcanza el nivel de la serie danesa. Pero eso no quiere decir que sea una serie desdeñable. No. Es interesante, y creo que merece darle una oportunidad. Después de terminarla me he enterado que tiene una segunda temporada recién estrenada en este 2017 (otro caso investigado por Robin) en el que al parecer está Nicole Kidman. No la he visto aún, así que no tengo opinión, pero la primera temporada me ha provocado la suficiente curiosidad como para querer verla.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/top-of-lake-las-profundidades-cenagosas.html
Una niña del pueblo, Tui Mitcham, de 12 años trata, al menos aparentemente, de ahogarse metiéndose en las heladas aguas del lago, y cuando es “rescatada”, en el colegio descubren que está ocultando un posible embarazo. Como es menor, el jefe de la policía Al, pide la colaboración de la detective Robin Griffith, una antigua habitante del pueblo es experta en casos con niños, y que –pese ha haberse ido a Australia y haberse convertido allí en policía-, ahora ha regresado para estar con su madre, enferma de cáncer, y con el novio maorí de ésta.
El personaje de Robin es interpretado por Elizabeth Moss, más conocida por ser la secretaria Peggy en la aclamadísima Mad Men, pero que ahora está bastante en boca de todos por ser la protagonista de la genial y distópica “El cuento de la criada”.
Robin deben hacer un trabajo en un ambiente tradicionalmente masculino, con un jefe que aparenta ser buena gente pero más bien chapado a la antigua, con unos compañeros en la policía digamos que “poco sensibilizados” con que sea una mujer la que pongan al frente del caso, y en un pueblo en el que, al menos tal como se los retrata, lo único que hay son garrulos.
Se entrevista con la niña, que efectivamente se confirma que lleva 5 meses ocultando su embarazo a todo el mundo, pero no obtiene demasiados resultados: solo un lacónico “No one” (nadie) escrito en un trocito de papel cuando le pregunta ¿quién lo hizo? ¿quién la dejó embarazada?
Robin sospecha que no ha sido un embarazo no deseado entre adolescentes, sino un caso de abuso infantil, y cuando la niña regresa a su casa sólo para desaparecer pocas horas después, lo que empezó siendo un probable caso de violación, acaba convirtiéndose en una desaparición, quizás voluntaria, quizás no, porque como Robin dice “...estaba embarazada. Quien lo haya hecho querrá ocultarlo, quizás incluso eliminarla.”
La verdad es que la serie, a lo que más me recuerda, o con la que más paralelismos tiene es con la danesa Forbrydelsen (o su remake americano The Killing): una victima adolescente, una mujer al frente de la investigación, un personaje femenino protagonista fuerte, independiente y resuelta, a la vez que complicada por su revuelta vida profesional y por su pasado,...
Lo que ocurre es que Top of the Lake es bastante más lenta y pausada que The Killing, y bajo el disfraz de thriller policial creo que quiere contar otras cosas y tratar otros temas. A medida que la historia se va desarrollando empezamos a vislumbrar las profundidades (más bien cenagosas) de la pequeña ciudad de Laketop.
Decía que aparentemente es un thriller policiaco, pero creo que Campion quiere contar otra casa aprovechando esa envoltura. En realidad es una serie sobre el machismo, las violaciones, el papel de las mujeres más o menos díscolas que tratan de apartarse de los cánones que marca la sociedad patriarcal,...
Un ejemplo de esto último es el personaje de GJ y toda la subtrama de la colonia de mujeres: un grupo de mujeres “con problemas” (maltratadas, abusadas,... tampoco lo aclaran mucho) se mudan a una parcela a las orillas del lago con el irónico nombre de Paradise, y montan un campamento de containers, fundando una especie de colonia/refugio para mujeres, capitaneadas por la mística e iluminada “GJ”, el personaje de Holly Hunter, que no se sabe muy bien lo que hace, aparte de sentarse y dar consejo, cual Gandalf. (con el que guarda cierto parecido por el pelo largo liso y gris).
En realidad la serie creo que hará las delicias de las feministas (ahora que lo pienso, creo que entre esta papel, y el de la criada Defred en El cuento de la criada, Elizabeth Moss se está conviertiendo en algo así como una “heroína feminista”). Yo particularmente creo que toda esta subtrama del campamento/refugio es el punto más flojo de la serie, es la que menos aporta (aunque es verdad que por el campamento de containers acaban pasando todos los personajes femeninos de las serie que tienen problemas: Robin, su madre, Tui,...) y es el personaje más desaprovechado (el de Holly Hunter), pero bueno...
Si nos ponemos a buscarle fallos, estoy seguro que Top of the Lake los tiene, y no pocos. Por ejemplo, a pesar de su potente arranque (Tui ya desparece en el primer episodio) y de su ajustada duración (la mini-serie no dura más de siete horas), la verdad es que avanza de forma bastante pausada, con una lentitud que a veces es exasperante. Para al final resolver la trama realmente en la última mitad del último episodio, con un giro de guión que tiene la intención de ser sorprendente, pero del que –si te fijas bien- ya te habían dado alguna pista durante los episodios anteriores.
Si la comparamos con Forbrydelsen, creo que sale perjudicada, y que no alcanza el nivel de la serie danesa. Pero eso no quiere decir que sea una serie desdeñable. No. Es interesante, y creo que merece darle una oportunidad. Después de terminarla me he enterado que tiene una segunda temporada recién estrenada en este 2017 (otro caso investigado por Robin) en el que al parecer está Nicole Kidman. No la he visto aún, así que no tengo opinión, pero la primera temporada me ha provocado la suficiente curiosidad como para querer verla.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/top-of-lake-las-profundidades-cenagosas.html
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
Miniserie
 2017
2017
Ryan Murphy (Creador), Ryan Murphy ...
9 de julio de 2017
11 de 11 usuarios han encontrado esta crítica útil
Recuerdo que de pequeño vi una película que se titulaba ¿Qué fue de Baby Jane? Que yo pensaba que era muy antigua, entre otras cosas porque era en blanco y negro y porque tenía ese aire de cine clásico de Hollywood... y que la había dirigido un tal Robert Aldrich, que yo no sabía quien era (y tampoco me fijaba por entonces en esas cosas). Me gustó, pero, tampoco sin parecerme nada extraordinario, supongo que porque me esperaba más una película de terror, cuando realmente es más bien un drama, como mucho un thriller.
Luego resulto que no era tan vieja (bueno, era de los 60, cuando el color ya estaba más que inventado), que el tal Aldrich era el mismo de 12 del patíbulo (que a mi me había parecido mucho más entretenida) y que, vista después, con más años, tampoco estaba tan mal, aunque puestos a ver películas de viejas estrellas venidas a menos prefería por ejemplo el Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder.
Cuando empecé a ver Feud, la serie, lo hice porque pensé que era una especie de historia sobre “cómo se rodó ¿Qué fue de Baby Jane?”. Y en cierto modo lo es... Pero es más que eso.
Como el propio título se encarga de indicarte es la historia de la rivalidad enfermiza y las envidias entre dos grandes estrellas del cine, ya bastante maduras y venidas a menos (Joan Crawford y Bette Davies), pero con un ego inmenso, y de cómo acaban trabajando juntas en una película en la que precisamente retratan eso: la historia de las envidias y miserias entre dos hermanas, ya ancianas, una de las cuales fue una gran estrella cuando era niña.
Lo que hace interesante a la serie no es la parte del “como se hizo...” sino la manera en que te cuenta como la rivalidad personal entre (las jugarretas mezquinas que se hacen la una a la otra, las pataletas de diva...) las dos actrices acaba reflejándose e influyendo en la película y afectándola (para bien y para mal).
La serie trata de imitar –y lo consigue bastante bien- el aire y el ambiente clásico del Hollywood dorado esos años ya desde el principio, desde los títulos de crédito iniciales. Si te suena el “estilo” de esos títulos de crédito y te recuerdan por ejemplo a los de “Atrápame si puedes” en realidad es porque estos ya eran un homenaje al estilo de los títulos de crédito que a finales de los 50 y principios de los 60 hacía Saul Bass (para películas como por ejemplo Vértigo, Psicosis, o Anatomía de un asesinato).
Supongo que la parte más difícil de hacer una serie como esta (de hacerla bien) es encontrar a dos pedazo de actrices que sean capaces de interpretar a dos grandes estrellas de Hollywood. Creo que ha sido todo un cierto elegir a Jessica Lange para ponerse en la piel de Joan Crawford y sobre todo a Susan Sarandon para hacer de Bette Davies. Y no es que los secundarios estén mal, en absoluto (especialmente Alfred Molina haciendo de Rober Aldrich, pero también Kathy Bates, Catherine Zeta-Jones,...) pero la verdad es que estas dos casi los eclipsan por completo.
Sin ser complaciente, la serie también deja ver el lado humano, las inseguridades, las dudas de las dos divas. Sí, es cierto que son dos viejas arpías con un ego de tamaño oceánico, pero también se retrata perfectamente como esa rivalidad fue alentada y explotada por la propia industria y sus mecanismos, desde los ejecutivos de los estudios, hasta la propia prensa rosa o de cotilleo de la época: la crearon, la alimentaban y se encargaban de reavivarla cuando parecía que decrecía o se apagaba un poco. Lo cual tampoco quita que las dos actrices fueran envidiosas, mezquinas y egocéntricas.
Tampoco falta su toque reivindicativo feminista: era una época en la que no es que la industria cinematográfica estuviera dominada por los hombres... simplemente es que las mujeres no pintaban nada más allá de ser actrices, y las que no salían en pantalla porque lo que querían era hacer películas podían aspirar a ser scripts, o como mucho, ayudantes de dirección.
La serie no es demasiado larga, tiene una duración bastante cómoda: sólo 8 episodios, lo cual es de agradecer. Y aún así creo que los últimos episodios “bajan” bastante el ritmo y el nivel. Desde la escena de la ceremonia de entrega de los Oscars (que creo que es el punto álgido de la serie), la verdad es que todo va cuesta abajo... No se, quizás no es que le sobren esos últimos episodios, quizás simplemente es intencionado y buscado, y lo único que pretenden reflejar es precisamente lo que pasó en realidad (y lo que se cuenta en los últimos episodios): que después de eso, la propia carrera de las dos actrices nunca remontó, que fue un lento deslizarse cuesta abajo.
Parece que tendrá segunda temporada, porque van a seguir un formato “tipo antología” en el que cada temporada tendrá un equipo distinto y contará una historia distinta. No se si la historia de rivalidad que han encontrado para sustituir a esta (la de Carlos y Diana de Gales) estará a la altura. Veremos.
En fin. Interesante y muy recomendable de ver. Aunque también sería buena idea revisar antes Qué fue de Baby Jane?... De todas formas os darán ganas de ver la película después si no la tenéis fresca.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/feud-que-fue-de-bette-y-joan.html
Luego resulto que no era tan vieja (bueno, era de los 60, cuando el color ya estaba más que inventado), que el tal Aldrich era el mismo de 12 del patíbulo (que a mi me había parecido mucho más entretenida) y que, vista después, con más años, tampoco estaba tan mal, aunque puestos a ver películas de viejas estrellas venidas a menos prefería por ejemplo el Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder.
Cuando empecé a ver Feud, la serie, lo hice porque pensé que era una especie de historia sobre “cómo se rodó ¿Qué fue de Baby Jane?”. Y en cierto modo lo es... Pero es más que eso.
Como el propio título se encarga de indicarte es la historia de la rivalidad enfermiza y las envidias entre dos grandes estrellas del cine, ya bastante maduras y venidas a menos (Joan Crawford y Bette Davies), pero con un ego inmenso, y de cómo acaban trabajando juntas en una película en la que precisamente retratan eso: la historia de las envidias y miserias entre dos hermanas, ya ancianas, una de las cuales fue una gran estrella cuando era niña.
Lo que hace interesante a la serie no es la parte del “como se hizo...” sino la manera en que te cuenta como la rivalidad personal entre (las jugarretas mezquinas que se hacen la una a la otra, las pataletas de diva...) las dos actrices acaba reflejándose e influyendo en la película y afectándola (para bien y para mal).
La serie trata de imitar –y lo consigue bastante bien- el aire y el ambiente clásico del Hollywood dorado esos años ya desde el principio, desde los títulos de crédito iniciales. Si te suena el “estilo” de esos títulos de crédito y te recuerdan por ejemplo a los de “Atrápame si puedes” en realidad es porque estos ya eran un homenaje al estilo de los títulos de crédito que a finales de los 50 y principios de los 60 hacía Saul Bass (para películas como por ejemplo Vértigo, Psicosis, o Anatomía de un asesinato).
Supongo que la parte más difícil de hacer una serie como esta (de hacerla bien) es encontrar a dos pedazo de actrices que sean capaces de interpretar a dos grandes estrellas de Hollywood. Creo que ha sido todo un cierto elegir a Jessica Lange para ponerse en la piel de Joan Crawford y sobre todo a Susan Sarandon para hacer de Bette Davies. Y no es que los secundarios estén mal, en absoluto (especialmente Alfred Molina haciendo de Rober Aldrich, pero también Kathy Bates, Catherine Zeta-Jones,...) pero la verdad es que estas dos casi los eclipsan por completo.
Sin ser complaciente, la serie también deja ver el lado humano, las inseguridades, las dudas de las dos divas. Sí, es cierto que son dos viejas arpías con un ego de tamaño oceánico, pero también se retrata perfectamente como esa rivalidad fue alentada y explotada por la propia industria y sus mecanismos, desde los ejecutivos de los estudios, hasta la propia prensa rosa o de cotilleo de la época: la crearon, la alimentaban y se encargaban de reavivarla cuando parecía que decrecía o se apagaba un poco. Lo cual tampoco quita que las dos actrices fueran envidiosas, mezquinas y egocéntricas.
Tampoco falta su toque reivindicativo feminista: era una época en la que no es que la industria cinematográfica estuviera dominada por los hombres... simplemente es que las mujeres no pintaban nada más allá de ser actrices, y las que no salían en pantalla porque lo que querían era hacer películas podían aspirar a ser scripts, o como mucho, ayudantes de dirección.
La serie no es demasiado larga, tiene una duración bastante cómoda: sólo 8 episodios, lo cual es de agradecer. Y aún así creo que los últimos episodios “bajan” bastante el ritmo y el nivel. Desde la escena de la ceremonia de entrega de los Oscars (que creo que es el punto álgido de la serie), la verdad es que todo va cuesta abajo... No se, quizás no es que le sobren esos últimos episodios, quizás simplemente es intencionado y buscado, y lo único que pretenden reflejar es precisamente lo que pasó en realidad (y lo que se cuenta en los últimos episodios): que después de eso, la propia carrera de las dos actrices nunca remontó, que fue un lento deslizarse cuesta abajo.
Parece que tendrá segunda temporada, porque van a seguir un formato “tipo antología” en el que cada temporada tendrá un equipo distinto y contará una historia distinta. No se si la historia de rivalidad que han encontrado para sustituir a esta (la de Carlos y Diana de Gales) estará a la altura. Veremos.
En fin. Interesante y muy recomendable de ver. Aunque también sería buena idea revisar antes Qué fue de Baby Jane?... De todas formas os darán ganas de ver la película después si no la tenéis fresca.
Más en: https://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com/2017/07/feud-que-fue-de-bette-y-joan.html
Serie
 2017
2017
Bruce Miller (Creador), Reed Morano ...
22 de junio de 2017
43 de 68 usuarios han encontrado esta crítica útil
A mediados de los 80, la canadiense Margaret Atwood decidió escribir una especie de fábula, una distopía, en la que, en un futuro relativamente cercano los Estados Unidos han sido sustituidos por un estado absolutista, una dictadura militar de corte teocrático llamado la República de Gilead.
En el mundo imaginado por Margaret Atwood, las mujeres tienen asignados unos papeles muy concretos y son divididas en clases (casi como castas) y obligadas a seguir un estricto código de conducta y de vestimenta.
Están las esposas, la cúspide de la pirámide aunque para ellas también rigen prohibiciones como las de leer o escribir libros, que visten siempre de azul (aunque en la serie de TV a mi casi me parece más verde, pero bueno).
También están las Martas, mujeres que no pueden tener hijos, bien por su edad, bien por ser estériles (recordad que la esterilidad es un serio problema en este mundo), que están destinadas a ser sirvientas dedicadas a las tareas del hogar: cocinar, limpiar... Las Martas visten de un verde apagado
Y también están las criadas (que dan título a la serie) que también son sirvientas asignadas a las familias de los comandantes, vestidas de rojo, pero estas –a diferencia de las Martas- si son mujeres probadamente fértiles, que pueden tener hijos.
Por último están las tías, mujeres no fértiles, no casadas y normalmente de cierta edad que visten de color marrón, las únicas a las que se permite leer, y cuya función es adiestrar a las criadas.
Por supuesto no toda la población vive así: esto está reservado para los jerarcas del régimen, los Comandantes y sus familias. El resto (los hombres de clase social más baja, tienen esposas que deben cumplir todos los papeles (esposa, Marta, criada) a la vez, a las que se denomina “Econowives” en el original.
Y estas son las mujeres “legítimas”, las clases socialmente aceptadas. Además están las no-mujeres (las solteras por decisión propia, las lesbianas, las monjas, algunas viudas, las criadas que no han logrado concebir hijos, y en general las mujeres “disidentes”) que son ejecutadas o exiliadas para trabajar en las llamadas colonias (áreas rurales, agrícolas, con fuerte polución). Y por último las Jezabels, las prostitutas, bien las que ya eran profesionales antes, bien las que se han visto forzadas a ello para eludir ser declaradas no-mujeres.
Pero el meollo de la historia (y la razón del título: El cuento de la criada) viene del papel de las criadas (o las doncellas, según la versión). Su “trabajo” es tener hijos, y se considera casi sagrado, una bendición. El problema es que no es voluntario, claro, es obligado: la historia cuenta las vivencias de una de ellas, que es capturada cunado intentaba escapar con su familia a Canadá.
Una vez “entrenadas” por las tías en los llamados Centros Rojos, cada criada una es asignada a un comandante durante un periodo de servicio de unos meses: vivirá en su casa hasta quedarse embarazada, tener un hijo y entregarlo a la familia A partir de aquí pierden su nombre, pasan a denominarse con el nombre del comandante que tengan asignado en cada momento. La protagonista se llama Defred (Offred en el original) porque ahora está asignada al comandante Fred Waterstone. Literalmente se “de Fred” (“of Fred”) en el original. De la misma forma que otras criadas son Degeln/Ofglen (“de Glen”), Dewarren/Ofwarren (“de Warren”), etc. Y como una propiedad que son, cambian de nombre cada vez que cambian de comandante.
Aunque rodeada de una parafernalia y una liturgia místico-religiosa, su papel no es otro que el de ser úteros andantes: son reproductoras, están ahí para tener hijos. Cada mes, en sus días fértiles, tiene lugar “la ceremonia” en la que se tienden de espalda sobre el regazo de la esposa que la sujeta, mientras el comandante intenta hacer lo suyo. Todo muy aséptico y muy ceremonial: Nadie se desnuda, ni la criada ni la esposa ni el comandante, por supuesto el comandante no toca ni acaricia a la criada (aparte de penetrarla, claro). Esto también está justificado bíblicamente por el pasaje en que Raquel, que no podía darle hijos a Jacob, le ofrece a sus dos criadas para que le den un hijo. Pero por mucha justificación bíblica que tenga, no es de extrañar que no sea muy agradable para la esposa, no digamos ya para la criada, claro.
El problema es que en Gilead las estériles son sólo las mujeres, se presupone que los comandantes no tienen problemas de esterilidad, por lo que si una criada no puede quedarse embarazada después de varios periodos de servicio (a pesar de ser probadamente fértiles, bien por las pruebas que les han realizado, bien porque ya han tenido hijos antes) tienen “un pequeño problemilla”.
En general os puedo decir que la serie es mejor que la película. No os puedo decir por qué pero es así. Y eso que la película tenía buenos actores (por ejemplo Rober Duvall interpretaba al comandante Fred Waterstone). En la serie, la protagonista es Elizabet Moss (la secretaria de Mad Men), y también aparecen gente como Joseph Fiennes o Samira Wiley (de Orange is the New Black). Una cosa que me gustó mucho es cómo utiliza la música: mezcladas con la banda sonora más sinfónica, hay canciones pop o rock para realzar ciertos momentos, como Don’t You (Forget About Me) de los Simple Minds, o White Rabbit de Jefferson Airplane (en el episodio en que una alucinada Defred es llevada a uno de los prostíbulos donde conoce la existencia de las Jezabels).
En cualquier caso, recomendable, así que os la recomiendo.
Más en: http://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com.es/2017/06/el-cuento-de-la-criada-nolite-te.html
En el mundo imaginado por Margaret Atwood, las mujeres tienen asignados unos papeles muy concretos y son divididas en clases (casi como castas) y obligadas a seguir un estricto código de conducta y de vestimenta.
Están las esposas, la cúspide de la pirámide aunque para ellas también rigen prohibiciones como las de leer o escribir libros, que visten siempre de azul (aunque en la serie de TV a mi casi me parece más verde, pero bueno).
También están las Martas, mujeres que no pueden tener hijos, bien por su edad, bien por ser estériles (recordad que la esterilidad es un serio problema en este mundo), que están destinadas a ser sirvientas dedicadas a las tareas del hogar: cocinar, limpiar... Las Martas visten de un verde apagado
Y también están las criadas (que dan título a la serie) que también son sirvientas asignadas a las familias de los comandantes, vestidas de rojo, pero estas –a diferencia de las Martas- si son mujeres probadamente fértiles, que pueden tener hijos.
Por último están las tías, mujeres no fértiles, no casadas y normalmente de cierta edad que visten de color marrón, las únicas a las que se permite leer, y cuya función es adiestrar a las criadas.
Por supuesto no toda la población vive así: esto está reservado para los jerarcas del régimen, los Comandantes y sus familias. El resto (los hombres de clase social más baja, tienen esposas que deben cumplir todos los papeles (esposa, Marta, criada) a la vez, a las que se denomina “Econowives” en el original.
Y estas son las mujeres “legítimas”, las clases socialmente aceptadas. Además están las no-mujeres (las solteras por decisión propia, las lesbianas, las monjas, algunas viudas, las criadas que no han logrado concebir hijos, y en general las mujeres “disidentes”) que son ejecutadas o exiliadas para trabajar en las llamadas colonias (áreas rurales, agrícolas, con fuerte polución). Y por último las Jezabels, las prostitutas, bien las que ya eran profesionales antes, bien las que se han visto forzadas a ello para eludir ser declaradas no-mujeres.
Pero el meollo de la historia (y la razón del título: El cuento de la criada) viene del papel de las criadas (o las doncellas, según la versión). Su “trabajo” es tener hijos, y se considera casi sagrado, una bendición. El problema es que no es voluntario, claro, es obligado: la historia cuenta las vivencias de una de ellas, que es capturada cunado intentaba escapar con su familia a Canadá.
Una vez “entrenadas” por las tías en los llamados Centros Rojos, cada criada una es asignada a un comandante durante un periodo de servicio de unos meses: vivirá en su casa hasta quedarse embarazada, tener un hijo y entregarlo a la familia A partir de aquí pierden su nombre, pasan a denominarse con el nombre del comandante que tengan asignado en cada momento. La protagonista se llama Defred (Offred en el original) porque ahora está asignada al comandante Fred Waterstone. Literalmente se “de Fred” (“of Fred”) en el original. De la misma forma que otras criadas son Degeln/Ofglen (“de Glen”), Dewarren/Ofwarren (“de Warren”), etc. Y como una propiedad que son, cambian de nombre cada vez que cambian de comandante.
Aunque rodeada de una parafernalia y una liturgia místico-religiosa, su papel no es otro que el de ser úteros andantes: son reproductoras, están ahí para tener hijos. Cada mes, en sus días fértiles, tiene lugar “la ceremonia” en la que se tienden de espalda sobre el regazo de la esposa que la sujeta, mientras el comandante intenta hacer lo suyo. Todo muy aséptico y muy ceremonial: Nadie se desnuda, ni la criada ni la esposa ni el comandante, por supuesto el comandante no toca ni acaricia a la criada (aparte de penetrarla, claro). Esto también está justificado bíblicamente por el pasaje en que Raquel, que no podía darle hijos a Jacob, le ofrece a sus dos criadas para que le den un hijo. Pero por mucha justificación bíblica que tenga, no es de extrañar que no sea muy agradable para la esposa, no digamos ya para la criada, claro.
El problema es que en Gilead las estériles son sólo las mujeres, se presupone que los comandantes no tienen problemas de esterilidad, por lo que si una criada no puede quedarse embarazada después de varios periodos de servicio (a pesar de ser probadamente fértiles, bien por las pruebas que les han realizado, bien porque ya han tenido hijos antes) tienen “un pequeño problemilla”.
En general os puedo decir que la serie es mejor que la película. No os puedo decir por qué pero es así. Y eso que la película tenía buenos actores (por ejemplo Rober Duvall interpretaba al comandante Fred Waterstone). En la serie, la protagonista es Elizabet Moss (la secretaria de Mad Men), y también aparecen gente como Joseph Fiennes o Samira Wiley (de Orange is the New Black). Una cosa que me gustó mucho es cómo utiliza la música: mezcladas con la banda sonora más sinfónica, hay canciones pop o rock para realzar ciertos momentos, como Don’t You (Forget About Me) de los Simple Minds, o White Rabbit de Jefferson Airplane (en el episodio en que una alucinada Defred es llevada a uno de los prostíbulos donde conoce la existencia de las Jezabels).
En cualquier caso, recomendable, así que os la recomiendo.
Más en: http://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com.es/2017/06/el-cuento-de-la-criada-nolite-te.html
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
22 de junio de 2017
19 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil
A mediados de los años 80, la canadiense Margaret Atwood estaba preocupada por la nueva ola de conservadurismo que parecía avanzar por el mundo: eran los años de Reagan y de Thatcher y de otros gobiernos conservadores.
Así que decidió escribir una especie de fábula, una distopía. En el mundo imaginado por Atwood, años continuados de contaminación ambiental, las enfermedades y los malos hábitos de vida y alimentación (industrializada pero poco sana), han provocado serios problemas de fertilidad: pocas parejas pueden tener hijos, y menos aún son los que nacen vivos.
Se ha establecido un régimen militar en el que los jerarcas (los llamados Comandantes de la Fe) detentan un poder absoluto y teocrático sostenido por los llamados Ángeles (los soldados), y por los Ojos de Dios (o simplemente los Ojos, una especie de policía del pensamiento o policía secreta que espía y vigila a los posibles disidentes). En este mundo con problemas de natalidad son crímenes muy graves la homosexualidad, el aborto y el sexo que no tenga como fin la reproducción: garantizar que haya más niños.
Y sin ser mala, y tener cierto éxito y obtener cierto reconocimiento, lo cierto es que la novela tampoco logró pasar a los anales de la ciencia ficción como uno de los libros más recordados. Hasta cierto punto es lógico, en esto de las distopías Un mundo feliz y 1984 dejaron el listón muy alto, y The Handmaid’s Tale es un libro mucho más adulto que las historias distópicas de adolescentes que vendrían después (series como las de Los juegos del hambre, Divergente, El corredor del laberinto,...) y que si tendrían mucho éxito de público.
Algunos años después, en 1990, se hizo esta adaptación al cine, una película alemana que en España se tituló El cuento de la doncella, que no es que estuviera mal, pero que no tuvo ningún éxito y es bastante poco conocida.
En el mundo imaginado por Margaret Atwood, las mujeres tienen asignados unos papeles muy concretos y son divididas en clases (casi como castas) y obligadas a seguir un estricto código de conducta y de vestimenta.
Están las esposas, la cúspide de la pirámide aunque para ellas también rigen prohibiciones como las de leer o escribir libros, que visten siempre de azul. Por supuesto están las viudas, las esposas cuyos maridos han fallecido (vestidas de riguroso negro, sobran las explicaciones) y las hijas, tanto naturales como “adoptadas” (ya os explicaré lo de las comillas), obligadas a vestir de rosa (los hijos no, esos siguen otro camino).
También están las Martas, mujeres que no pueden tener hijos, bien por su edad, bien por ser estériles (recordad que la esterilidad es un serio problema en este mundo), que están destinadas a ser sirvientas dedicadas a las tareas del hogar: cocinar, limpiar...
Y también están las criadas que también son sirvientas asignadas a las familias de los comandantes, vestidas de rojo, pero estas si son mujeres probadamente fértiles, que pueden tener hijos.
Por último están las tías, mujeres no fértiles, no casadas y normalmente de cierta edad que visten de color marrón, las únicas a las que se permite leer, y cuya función es adiestrar a las criadas.
Por supuesto no toda la población vive así: esto está reservado para los jerarcas del régimen, los Comandantes y sus familias. El resto (los hombres de clase social más baja, tienen esposas que deben cumplir todos los papeles (esposa, Marta, criada) a la vez, a las que se denomina “Econowives” en el original.
Y estas son las mujeres “legítimas”, las clases socialmente aceptadas. Además están las no-mujeres (las solteras por decisión propia, las lesbianas, las monjas, algunas viudas, las criadas que no han logrado concebir hijos, y en general las mujeres “disidentes”) que son ejecutadas o exiliadas para trabajar en las llamadas colonias (áreas rurales, agrícolas, con fuerte polución).
Y por último las Jezabels, las prostitutas, bien las que ya eran profesionales antes, bien las que se han visto forzadas a ello para eludir ser declaradas no-mujeres.
Pero el meollo de la historia (y la razón del título: El cuento de la criada) viene del papel de las criadas (o las doncellas, según la versión). Su “trabajo” es tener hijos, y se considera casi sagrado, una bendición. El problema es que no es voluntario, claro, es obligado: la historia cuenta las vivencias de una de ellas, que es capturada cuando intentaba escapar con su familia a Canadá.
Aunque rodeada de una parafernalia y una liturgia místico-religiosa, su papel no es otro que el de ser úteros andantes: son reproductoras, están ahí para tener hijos. Cada mes, en sus días fértiles, tiene lugar “la ceremonia” en la que se tienden de espalda sobre el regazo de la esposa que la sujeta, mientras el comandante intenta hacer lo suyo. Todo muy aséptico y muy ceremonial: Nadie se desnuda, ni la criada ni la esposa ni el comandante, por supuesto el comandante no toca ni acaricia a la criada (aparte de penetrarla, claro). De hecho la criada (aquí es la doncella) debe vestir un velo rojo que le oculta la cara.
Más en: http://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com.es/2017/06/el-cuento-de-la-criada-nolite-te.html
Así que decidió escribir una especie de fábula, una distopía. En el mundo imaginado por Atwood, años continuados de contaminación ambiental, las enfermedades y los malos hábitos de vida y alimentación (industrializada pero poco sana), han provocado serios problemas de fertilidad: pocas parejas pueden tener hijos, y menos aún son los que nacen vivos.
Se ha establecido un régimen militar en el que los jerarcas (los llamados Comandantes de la Fe) detentan un poder absoluto y teocrático sostenido por los llamados Ángeles (los soldados), y por los Ojos de Dios (o simplemente los Ojos, una especie de policía del pensamiento o policía secreta que espía y vigila a los posibles disidentes). En este mundo con problemas de natalidad son crímenes muy graves la homosexualidad, el aborto y el sexo que no tenga como fin la reproducción: garantizar que haya más niños.
Y sin ser mala, y tener cierto éxito y obtener cierto reconocimiento, lo cierto es que la novela tampoco logró pasar a los anales de la ciencia ficción como uno de los libros más recordados. Hasta cierto punto es lógico, en esto de las distopías Un mundo feliz y 1984 dejaron el listón muy alto, y The Handmaid’s Tale es un libro mucho más adulto que las historias distópicas de adolescentes que vendrían después (series como las de Los juegos del hambre, Divergente, El corredor del laberinto,...) y que si tendrían mucho éxito de público.
Algunos años después, en 1990, se hizo esta adaptación al cine, una película alemana que en España se tituló El cuento de la doncella, que no es que estuviera mal, pero que no tuvo ningún éxito y es bastante poco conocida.
En el mundo imaginado por Margaret Atwood, las mujeres tienen asignados unos papeles muy concretos y son divididas en clases (casi como castas) y obligadas a seguir un estricto código de conducta y de vestimenta.
Están las esposas, la cúspide de la pirámide aunque para ellas también rigen prohibiciones como las de leer o escribir libros, que visten siempre de azul. Por supuesto están las viudas, las esposas cuyos maridos han fallecido (vestidas de riguroso negro, sobran las explicaciones) y las hijas, tanto naturales como “adoptadas” (ya os explicaré lo de las comillas), obligadas a vestir de rosa (los hijos no, esos siguen otro camino).
También están las Martas, mujeres que no pueden tener hijos, bien por su edad, bien por ser estériles (recordad que la esterilidad es un serio problema en este mundo), que están destinadas a ser sirvientas dedicadas a las tareas del hogar: cocinar, limpiar...
Y también están las criadas que también son sirvientas asignadas a las familias de los comandantes, vestidas de rojo, pero estas si son mujeres probadamente fértiles, que pueden tener hijos.
Por último están las tías, mujeres no fértiles, no casadas y normalmente de cierta edad que visten de color marrón, las únicas a las que se permite leer, y cuya función es adiestrar a las criadas.
Por supuesto no toda la población vive así: esto está reservado para los jerarcas del régimen, los Comandantes y sus familias. El resto (los hombres de clase social más baja, tienen esposas que deben cumplir todos los papeles (esposa, Marta, criada) a la vez, a las que se denomina “Econowives” en el original.
Y estas son las mujeres “legítimas”, las clases socialmente aceptadas. Además están las no-mujeres (las solteras por decisión propia, las lesbianas, las monjas, algunas viudas, las criadas que no han logrado concebir hijos, y en general las mujeres “disidentes”) que son ejecutadas o exiliadas para trabajar en las llamadas colonias (áreas rurales, agrícolas, con fuerte polución).
Y por último las Jezabels, las prostitutas, bien las que ya eran profesionales antes, bien las que se han visto forzadas a ello para eludir ser declaradas no-mujeres.
Pero el meollo de la historia (y la razón del título: El cuento de la criada) viene del papel de las criadas (o las doncellas, según la versión). Su “trabajo” es tener hijos, y se considera casi sagrado, una bendición. El problema es que no es voluntario, claro, es obligado: la historia cuenta las vivencias de una de ellas, que es capturada cuando intentaba escapar con su familia a Canadá.
Aunque rodeada de una parafernalia y una liturgia místico-religiosa, su papel no es otro que el de ser úteros andantes: son reproductoras, están ahí para tener hijos. Cada mes, en sus días fértiles, tiene lugar “la ceremonia” en la que se tienden de espalda sobre el regazo de la esposa que la sujeta, mientras el comandante intenta hacer lo suyo. Todo muy aséptico y muy ceremonial: Nadie se desnuda, ni la criada ni la esposa ni el comandante, por supuesto el comandante no toca ni acaricia a la criada (aparte de penetrarla, claro). De hecho la criada (aquí es la doncella) debe vestir un velo rojo que le oculta la cara.
Más en: http://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com.es/2017/06/el-cuento-de-la-criada-nolite-te.html
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
Más sobre Seldon
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana