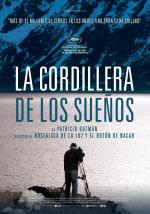Media votos
7.6
Votos
537
Críticas
533
Listas
57
Recomendaciones
- Sus votaciones a categorías
- Mis críticas favoritas
- Contacto
- Sus redes sociales
-
Compartir su perfil
Voto de Daniel B: 
10

2019 

6.8
319
Documental
Patricio Guzmán dejó Chile hace más de cuarenta años cuando la dictadura militar reemplazó al Frente Popular, pero no dejó de pensar en un país, una cultura, un espacio geográfico que nunca olvidó. Después de filmar "el norte" en "Nostalgia de la luz" y "el sur" en "El botón de nácar", ahora Guzmán filma lo que él llama "la inmensa columna vertebral que revela la historia pasada y reciente de Chile". "La cordillera de los sueños" es una ... [+]
1 de agosto de 2023
Sé el primero en valorar esta crítica
Sumario
En la película que nos ocupa, la Cordillera aparece como mudo testigo de la Santiago de la infancia del realizador, de la dictadura como instrumento de un salvaje programa económico, como crónica de la resistencia callejera, como una barrera natural que refuerza la insularidad de Chile y como escenario de un extractivismo sin fin.
La cordillera de los sueños, más directa y acaso menos deslumbrante que sus predecesoras, es el abordaje más personal de Guzmán dentro de la trilogía, en el sentido de que habla más de sí mismo que en las anteriores y de la nostalgia de lo significó el gobierno de Allende, y yendo más atrás aún, de su Arcadia infantil.
Y vuelve a interpelarnos frente al ascenso y retorno de derechas neoliberales que imponen sus eternos ajustes pero esta vez tristemente validadas desde gobiernos resultado de elecciones democráticas, como una de las herencias macabras de esa experiencia primigenia que fue la dictadura de Pinochet.
Reseña
Luego de Nostalgia de la luz y El botón de nácar, Patricio Guzmán cierra su trilogía con un procedimiento semejante aunque también con un abordaje más directo.
Vistas las tres películas, podemos afirmar que, como hilo conductor, el cineasta aborda Chile y la dictadura desde sus límites: el Desierto de Atacama, el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, respectivamente; en los dos primeros casos como cementerios de los desaparecidos de la dictadura de Pinochet.
En la película que nos ocupa, la Cordillera aparece como mudo testigo de la Santiago de la infancia del realizador y de la dictadura, como crónica de la resistencia callejera, como una barrera natural que refuerza la insularidad de Chile y como escenario de un extractivismo sin fin, con una mirada que incluso derriba algunos malentendidos y lugares comunes que tenemos en Argentina sobre la explotación del cobre chileno.
Guzmán nos habla sin vueltas de la dictadura como medio para imponer por primera vez en el mundo un salvaje programa económico neoliberal según las reglas de la Escuela de Chicago. La reflexión sobre lo que implicaron la dictadura y su programa económico y sus proyecciones sobre el presente están básicamente a cargo del escritor chileno Jorge Baradit y el documentalista Pablo Salas.
En varios sentidos, Guzmán y su película establecen un contrapunto con Salas (algunos años más joven que él), entre el realizador que “huye” al exilio (según sus palabras) y el que se queda registrando la resistencia callejera al régimen y a la impunidad de sus agentes en las calles de Santiago y otros lugares de Chile, entre el realizador que enriquece su relato con un abordaje indirecto o diferido con analogías y metáforas y el crudo cronista directo de la represión.
Sin dudas, La cordillera de los sueños, aunque acaso menos deslumbrante que sus predecesoras, es el abordaje más personal de Guzmán dentro de la trilogía, en el sentido de que habla más de sí mismo que en las anteriores y de la nostalgia de lo significó el gobierno de Allende, y yendo más atrás aún, de su Arcadia infantil.
Y vuelve a interpelarnos frente al ascenso y retorno de derechas neoliberales que imponen sus eternos ajustes pero esta vez tristemente validadas desde gobiernos resultado de elecciones democráticas, como una de las herencias macabras de esa experiencia primigenia que fue la dictadura de Pinochet.
En la película que nos ocupa, la Cordillera aparece como mudo testigo de la Santiago de la infancia del realizador, de la dictadura como instrumento de un salvaje programa económico, como crónica de la resistencia callejera, como una barrera natural que refuerza la insularidad de Chile y como escenario de un extractivismo sin fin.
La cordillera de los sueños, más directa y acaso menos deslumbrante que sus predecesoras, es el abordaje más personal de Guzmán dentro de la trilogía, en el sentido de que habla más de sí mismo que en las anteriores y de la nostalgia de lo significó el gobierno de Allende, y yendo más atrás aún, de su Arcadia infantil.
Y vuelve a interpelarnos frente al ascenso y retorno de derechas neoliberales que imponen sus eternos ajustes pero esta vez tristemente validadas desde gobiernos resultado de elecciones democráticas, como una de las herencias macabras de esa experiencia primigenia que fue la dictadura de Pinochet.
Reseña
Luego de Nostalgia de la luz y El botón de nácar, Patricio Guzmán cierra su trilogía con un procedimiento semejante aunque también con un abordaje más directo.
Vistas las tres películas, podemos afirmar que, como hilo conductor, el cineasta aborda Chile y la dictadura desde sus límites: el Desierto de Atacama, el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, respectivamente; en los dos primeros casos como cementerios de los desaparecidos de la dictadura de Pinochet.
En la película que nos ocupa, la Cordillera aparece como mudo testigo de la Santiago de la infancia del realizador y de la dictadura, como crónica de la resistencia callejera, como una barrera natural que refuerza la insularidad de Chile y como escenario de un extractivismo sin fin, con una mirada que incluso derriba algunos malentendidos y lugares comunes que tenemos en Argentina sobre la explotación del cobre chileno.
Guzmán nos habla sin vueltas de la dictadura como medio para imponer por primera vez en el mundo un salvaje programa económico neoliberal según las reglas de la Escuela de Chicago. La reflexión sobre lo que implicaron la dictadura y su programa económico y sus proyecciones sobre el presente están básicamente a cargo del escritor chileno Jorge Baradit y el documentalista Pablo Salas.
En varios sentidos, Guzmán y su película establecen un contrapunto con Salas (algunos años más joven que él), entre el realizador que “huye” al exilio (según sus palabras) y el que se queda registrando la resistencia callejera al régimen y a la impunidad de sus agentes en las calles de Santiago y otros lugares de Chile, entre el realizador que enriquece su relato con un abordaje indirecto o diferido con analogías y metáforas y el crudo cronista directo de la represión.
Sin dudas, La cordillera de los sueños, aunque acaso menos deslumbrante que sus predecesoras, es el abordaje más personal de Guzmán dentro de la trilogía, en el sentido de que habla más de sí mismo que en las anteriores y de la nostalgia de lo significó el gobierno de Allende, y yendo más atrás aún, de su Arcadia infantil.
Y vuelve a interpelarnos frente al ascenso y retorno de derechas neoliberales que imponen sus eternos ajustes pero esta vez tristemente validadas desde gobiernos resultado de elecciones democráticas, como una de las herencias macabras de esa experiencia primigenia que fue la dictadura de Pinochet.

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana