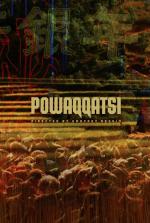Powaqqatsi
1.590
Documental
Segunda parte de la trilogía formada por Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) y Naqoyqatsi (2002). (FILMAFFINITY)
9 de mayo de 2009
11 de 18 usuarios han encontrado esta crítica útil
Hay un instante para todo, muchos han existido sólo para ser acompañados de la música, unos amplios y acordes sonidos que manejen la situación, que formen parte de ese acto involuntario de querer realizar varias tareas a un tiempo, o que marquen los magistrales sentimientos de la nada, cuando intentas cerrar el torrente de información que produce el mundo y el cerebro a partes iguales para ser sólo partícipe del sonido.
Philip Glass, como uno de los representantes de la New Age es un acompañante perfecto para muchas de estas situaciones, al menos sí me ha seguido, en ocasiones incluso sin darme cuenta, nunca percatándome del todo de su presencia, porque su sonido puede ser tu verticalidad u horizontalidad, sin más misterio que la música de algo que has puesto porque te apetecía.
El mismo misterio que este segundo documental, una respuesta a un por qué siempre será porque me apetecía, ninguna opinión, imagenes que me siguen pareciendo que acompañan a la música, esta vez continuando los pasos del humano, que no marca el suelo como unidad, pero que retratan para comprender, yo creo que para observar como voyeuristas profesionales, lo que otros han vivido en algún momento.
Puede que haga unos ocho años, mi hermano me puso este documental, como algo que debería ver y disfrutar, pero duré minutos contados, no tenía interés en ese momento, no comprendía la unión de la música y las imágenes, seguramente encontré un compromiso muy alejado del otro, aunque mis conocimientos sobre Philip Glass muy poco han variado en todos estos años. Pero sí permite esto ver que hay un segundo que le quieres dedicar a algo específico, por ti mismo, sin que nadie te aconseje y disfrutarlo, reconozco que no tanto como Koyaanisqatsi, per sin restar méritos al consejero del pasado, al músico, al director, ni a mi misma.
Philip Glass, como uno de los representantes de la New Age es un acompañante perfecto para muchas de estas situaciones, al menos sí me ha seguido, en ocasiones incluso sin darme cuenta, nunca percatándome del todo de su presencia, porque su sonido puede ser tu verticalidad u horizontalidad, sin más misterio que la música de algo que has puesto porque te apetecía.
El mismo misterio que este segundo documental, una respuesta a un por qué siempre será porque me apetecía, ninguna opinión, imagenes que me siguen pareciendo que acompañan a la música, esta vez continuando los pasos del humano, que no marca el suelo como unidad, pero que retratan para comprender, yo creo que para observar como voyeuristas profesionales, lo que otros han vivido en algún momento.
Puede que haga unos ocho años, mi hermano me puso este documental, como algo que debería ver y disfrutar, pero duré minutos contados, no tenía interés en ese momento, no comprendía la unión de la música y las imágenes, seguramente encontré un compromiso muy alejado del otro, aunque mis conocimientos sobre Philip Glass muy poco han variado en todos estos años. Pero sí permite esto ver que hay un segundo que le quieres dedicar a algo específico, por ti mismo, sin que nadie te aconseje y disfrutarlo, reconozco que no tanto como Koyaanisqatsi, per sin restar méritos al consejero del pasado, al músico, al director, ni a mi misma.
14 de octubre de 2014
2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
Si Coppola es conocido por hacer una de las pocas segundas partes mejores que la primera, por esta película deja pasar de nuevo su estela mágica y convierte este espejo roto de Koyaanisqatsi en un espejo del mundo.
Sólo la parte final merece un pase directo a la historia, no del cine, sino de la Historia.
Injustamente prejuiciada por la ausencia de Ron Fricke, Graham Berry y Leonidas Zourdoumis demuestran que no saben hacerlo mejor (porque en este caso sí, es imposible), pero que no piensan quedarse atrás. Algunos planos son, como indico en el título, verdaderamente históricos.
En algunos aspectos muestra semejanzas con la primitiva Melodía del mundo de Walter Ruttmann, sin alcanzar esta última (ni pretenderlo) la ambiciosa y estética belleza de que hace gala este patrimonio humano-visual.
En fin, una brillantísima segunda entrega del tríptico cuyo centro ocupa, dominante, irreductible, Koyaanisqatsi.
Sólo la parte final merece un pase directo a la historia, no del cine, sino de la Historia.
Injustamente prejuiciada por la ausencia de Ron Fricke, Graham Berry y Leonidas Zourdoumis demuestran que no saben hacerlo mejor (porque en este caso sí, es imposible), pero que no piensan quedarse atrás. Algunos planos son, como indico en el título, verdaderamente históricos.
En algunos aspectos muestra semejanzas con la primitiva Melodía del mundo de Walter Ruttmann, sin alcanzar esta última (ni pretenderlo) la ambiciosa y estética belleza de que hace gala este patrimonio humano-visual.
En fin, una brillantísima segunda entrega del tríptico cuyo centro ocupa, dominante, irreductible, Koyaanisqatsi.
18 de septiembre de 2016
2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
Godfrey Reggio materializa lo que se dice del lenguaje, que abarca más allá que las palabras. Aquí sobran. Conecta plano tras plano mediante un hilo argumental visual tenaz, y lo refuerza con las costuras del sonido. Lo que personalmente me impresiona, es el uso de las imágenes.
El primer documental de la serie, focalizado más en el contraste naturaleza-civilización, me fascina por igual, pero en este caso, ahonda en mis pensamientos más profundos cuando muestra las miradas, los gestos, las sonrisas de tantas personas, todas ellas protagonistas de esta historia. Consigue presentárnoslas como individuos, y no como masa, un mérito incluso para el cine de hace tres décadas, no?
Cuando viajo, observo. Observo los observadores. Y este documental es un mensaje íntimo, casi telepático, de observador a observador. Reconoce las preguntas que surgen en la mente del que observa, sean cuales sean, y las deja manar en todas direcciones, cabal caótico de ideas que no siempre se convierten en preguntas, pero que me hacen vibrar. Gracias a Powaqqatsi, he visto cosas que no vería en cualquier documental, que suelen tener otro enfoque, he visto las cosas en las que me fijaría al viajar. E, insisto en el viajar, porque también es un mensaje al mundo, al mundo rico, claro, el que puede bajarse una película en una hora y verla en la bañera un domingo por la tarde. La diferencia entre seres humanos es, después de observar estas miradas, inexistente en esencia pero vertiginosa en circunstancias.
El primer documental de la serie, focalizado más en el contraste naturaleza-civilización, me fascina por igual, pero en este caso, ahonda en mis pensamientos más profundos cuando muestra las miradas, los gestos, las sonrisas de tantas personas, todas ellas protagonistas de esta historia. Consigue presentárnoslas como individuos, y no como masa, un mérito incluso para el cine de hace tres décadas, no?
Cuando viajo, observo. Observo los observadores. Y este documental es un mensaje íntimo, casi telepático, de observador a observador. Reconoce las preguntas que surgen en la mente del que observa, sean cuales sean, y las deja manar en todas direcciones, cabal caótico de ideas que no siempre se convierten en preguntas, pero que me hacen vibrar. Gracias a Powaqqatsi, he visto cosas que no vería en cualquier documental, que suelen tener otro enfoque, he visto las cosas en las que me fijaría al viajar. E, insisto en el viajar, porque también es un mensaje al mundo, al mundo rico, claro, el que puede bajarse una película en una hora y verla en la bañera un domingo por la tarde. La diferencia entre seres humanos es, después de observar estas miradas, inexistente en esencia pero vertiginosa en circunstancias.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
14 de junio de 2022
0 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil
196/14(12/06/22) Sugestivo documental dirigido por Godfrey Reggio, escrito por Reggio y Ken Richards (producido por los dos titanes del cine como Francis Ford Coppola y George Lucas), siendo crucial para el sentido orgánico de las secuencias la edición de Iris Cahn y Alton Walpole (“Chronos”), no solo en los cortes, sino también con disoluciones entre escenas (como el tramo inicial jugando con la cabeza en plan Dios de los comienzos Janus; o esos reflejos en el agua), y con el manejo del tiempo, acelerando y ralentizando según requiera potenciar una idea. Como importantísima es la cinematografía de Leonidas Zourdoumis y Graham Berry, con toda una variedad inmensa de recursos en sus tomas, desde las aéreas, cenitales, de grúa, primeros planos, travellings, lapsos de imágenes, y todo ello con un juego de colores prodigioso. Pero con todo lo bueno dicho, no llega a los trabajos de Ron Fricke, que hace en su trilogía (“Chronos”, Baraka” y “Samsara”), una labor similar en su recorrido global, y digo lo de Fricke porque además estuvo de guionista en la primera parte de esta, “Koyaanisqatsi” (1982), luego se desligó para su propia labor. Cuesta no compararlas, sale claramente vencedor, por ahora, Fricke, y digo por ahora, porque no he visto ni la primera, ni la tercera. Y es que le falta el mojo que me haga emocionarme, me falta la garra que sale a relucir, pero no demasiado en esta (está presente en el inicio a cámara lenta, con ese gentío de hombres cual hormigas en hormiguero llevando sacos por una pendiente, cual Sisifo transportando su piedra, ello en una coreografía turbadora, esto se encadena con el rush final con ese herido/muerto que llevan en volandas los mineros embarrados en una especie de procesión pagana en Serra Pelada-Brasil; o en ese niño dirigiendo un carro de burro por una polvorienta carretera, los coches y camiones lo cercan, mientras vemos a su lado un hombre recostado, seguramente durmiendo la borrachera). Aunque hay tramos muy sugerentes, la ves con placer, pero no se te clava, creo hay mucha concesión a lo banal y lo preciosista.
Esta es la secuela de la película experimental de Reggio de 1982, Koyaanisqatsi. Es la segunda película de la trilogía Qatsi. El título es un neologismo Hopi acuñado por Reggio que significa "forma de vida parasitaria" o "vida en transición". Mientras Koyaanisqatsi se centró en la vida moderna en los países industriales, Powaqqatsi (también sin diálogo o subtítulos que pongan en contexto), se centra más en el conflicto en los países del Tercer Mundo entre las formas de vida tradicionales y las nuevas formas de vida introducidas con la industrialización. Al igual que con Koyaanisqatsi y la tercera y última parte de la trilogía 'Qatsi', Naqoyqatsi, la película está fuertemente relacionada con su banda sonora, escrita por Philip Glass (“El show de Truman”, a la que notoriamente lleva parte de la música, en un diáfano auto plagio), que otorga un sentido en miscelánea entre música new age y temas étnicos, esto con algunos enardecedores coros con momentos de cuasi-lamentos.
Un punzante recorrido por el globo terráqueo (se filmó en Egipto, Nepal, Hong Kong, India, Brasil, Kenia, Perú, Francia, Alemania, e Israel), a veces es impactante recordar que estamos viendo escenas filmadas en el planeta Tierra, lo cual es parte del objetivo de estas películas y sus contrastes, acercándose a lo macro de las masa de gente que se llegan a mover cual zombis (ese inicio en las minas de Brasil), como a lo micro (ejemplo un niño caminado al borde una carretera donde es envuelto en el humo de los autos), entre medias una narrativa que es el espectador el que debe encontrarle sentido, auscultando los rostros humanos y sus creaciones impersonales y que nos llegan a convertir en una colmena (esas imágenes de edificios enormes en columnas-torres interminables). Los contrastes entre la naturaleza de sus vistas (esos maravilloso cielos) a cámara rápida (también hay enfatizantes tomas en slow) que se solapa con el bullicio de la gran ciudad (esos coches a gran velocidad por carretera). Queriendo (entiendo yo) mostrar como el hombre ha copiado los parabienes terráqueos y los ha retorcido en su visión pragmática moderna, siguiendo aquello de “El Hombre es un lobo para el hombre”, el humano devorado por sus propias decisiones cainitas. La cámara se convierte en una especie de ‘Ojo de Dios’ observando como la maquinaria del primer mundo está explotando los recursos del planeta, mostrando el modus vivendi acelerado, don quizás se nos viene a decir que no disfrutamos del momento (o eso puedo entender).
Asistimos a los choques de culturas, con ese poblado africano y su tranquilidad, el modo de vida ancestral (este en realidad muy idealizado, pues que quiere decirnos? Que deberíamos vivir así? Venga ya!”), un centro a la vida rural pura que enfrenta a la vida urbanita y su decadencia (ejemplo la imagen de esas familias que viven en edificios semiderruidos que no tiene fachada exterior), reflejada, entre otras cosas, por ese interminable tren que pasa a toda velocidad sin acabarse nunca; vemos la religiosidad del mundo (preciosa la imagen de un pájaro volando del bastón), vemos cuervos volar en armonía con un rio, hay un templo en el Nepal con los monjes budistas. Ello en clara muestra de los diferentes credos; Hay un extraño tramo en que vemos fulgentes spots televisivos y noticiarios; Las clásicas secuencias de las masas moviéndose cual autómatas.
Buen documental, que te hace pensar y eso nunca está de más, aunque sean ideas un tanto manidas y algo, diríamos hoy día ‘woke’. Gloria Ucrania!!!
Esta es la secuela de la película experimental de Reggio de 1982, Koyaanisqatsi. Es la segunda película de la trilogía Qatsi. El título es un neologismo Hopi acuñado por Reggio que significa "forma de vida parasitaria" o "vida en transición". Mientras Koyaanisqatsi se centró en la vida moderna en los países industriales, Powaqqatsi (también sin diálogo o subtítulos que pongan en contexto), se centra más en el conflicto en los países del Tercer Mundo entre las formas de vida tradicionales y las nuevas formas de vida introducidas con la industrialización. Al igual que con Koyaanisqatsi y la tercera y última parte de la trilogía 'Qatsi', Naqoyqatsi, la película está fuertemente relacionada con su banda sonora, escrita por Philip Glass (“El show de Truman”, a la que notoriamente lleva parte de la música, en un diáfano auto plagio), que otorga un sentido en miscelánea entre música new age y temas étnicos, esto con algunos enardecedores coros con momentos de cuasi-lamentos.
Un punzante recorrido por el globo terráqueo (se filmó en Egipto, Nepal, Hong Kong, India, Brasil, Kenia, Perú, Francia, Alemania, e Israel), a veces es impactante recordar que estamos viendo escenas filmadas en el planeta Tierra, lo cual es parte del objetivo de estas películas y sus contrastes, acercándose a lo macro de las masa de gente que se llegan a mover cual zombis (ese inicio en las minas de Brasil), como a lo micro (ejemplo un niño caminado al borde una carretera donde es envuelto en el humo de los autos), entre medias una narrativa que es el espectador el que debe encontrarle sentido, auscultando los rostros humanos y sus creaciones impersonales y que nos llegan a convertir en una colmena (esas imágenes de edificios enormes en columnas-torres interminables). Los contrastes entre la naturaleza de sus vistas (esos maravilloso cielos) a cámara rápida (también hay enfatizantes tomas en slow) que se solapa con el bullicio de la gran ciudad (esos coches a gran velocidad por carretera). Queriendo (entiendo yo) mostrar como el hombre ha copiado los parabienes terráqueos y los ha retorcido en su visión pragmática moderna, siguiendo aquello de “El Hombre es un lobo para el hombre”, el humano devorado por sus propias decisiones cainitas. La cámara se convierte en una especie de ‘Ojo de Dios’ observando como la maquinaria del primer mundo está explotando los recursos del planeta, mostrando el modus vivendi acelerado, don quizás se nos viene a decir que no disfrutamos del momento (o eso puedo entender).
Asistimos a los choques de culturas, con ese poblado africano y su tranquilidad, el modo de vida ancestral (este en realidad muy idealizado, pues que quiere decirnos? Que deberíamos vivir así? Venga ya!”), un centro a la vida rural pura que enfrenta a la vida urbanita y su decadencia (ejemplo la imagen de esas familias que viven en edificios semiderruidos que no tiene fachada exterior), reflejada, entre otras cosas, por ese interminable tren que pasa a toda velocidad sin acabarse nunca; vemos la religiosidad del mundo (preciosa la imagen de un pájaro volando del bastón), vemos cuervos volar en armonía con un rio, hay un templo en el Nepal con los monjes budistas. Ello en clara muestra de los diferentes credos; Hay un extraño tramo en que vemos fulgentes spots televisivos y noticiarios; Las clásicas secuencias de las masas moviéndose cual autómatas.
Buen documental, que te hace pensar y eso nunca está de más, aunque sean ideas un tanto manidas y algo, diríamos hoy día ‘woke’. Gloria Ucrania!!!
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana