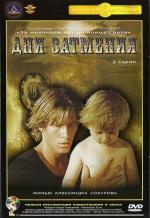Críticas de Ludovico
1 de julio de 2014
51 de 87 usuarios han encontrado esta crítica útil
Banal, como todo el cine de Billy Wilder, “El apartamento” es probablemente un buen material de estudio para investigar los mecanismos que pueden llevar a convertir, en el imaginario de la cinefilia, una obra intrascendente en una de las supuestas cimas del llamado “séptimo arte”.
La identificación del espectador con el personaje, que es en este caso condición básica del éxito, requiere, sin duda, una construcción cuidadosa, capaz de reflejar, sublimándola —y sin ponerla en evidencia, claro—, la complaciente y justificadora visión que el espectador medio quiere tener de sí mismo, alimentando al tiempo sus aspiraciones de felicidad: un hombre ruin, mediocre, servil con el poder y dispuesto a renunciar en todo momento a su propia dignidad, se nos presenta como un alma bondadosa, víctima de las circunstancias y merecedora de un mejor destino. Ya se sabe: nada como ensalzar los defectos del prójimo para ganar amigos; si, además, se le sabe convencer —no es difícil— de que la felicidad es el merecido premio a sus pecados, se puede tener la certeza de contar con un hueco en sus altares. El mundo, por otra parte, no es tan malo: en el fondo, el orden imperante —es decir, el orden; faltaría más— es justo, y cada cual obtiene al final su merecido: los buenos siempre ganan, se casan con la chica de sus sueños y culminan todas sus aspiraciones de dicha.
Billy Wilder, emblemático epítome del cine hollywoodense, tiene una luciferina capacidad para dar al espectador medio lo que éste quiere exactamente que le ofrezcan. Verdadero genio en la manipulación masiva de las conciencias (indisociable del cine en tanto que industria-espectáculo), Wilder no era inteligente, por supuesto, pero sí era listo, y conocía su oficio, es decir, sabía hacer películas que encandilaban al personal. La película “gusta”, naturalmente (pues halaga con suficiente habilidad nuestro vapuleado y amado ego). Pero con frecuencia olvidamos que nuestros gustos dicen mucho menos del objeto que los suscita que de nosotros mismos. Y como pocos están dispuestos a distanciarse de sus “gustos”, de esas reacciones reflejas y epidérmicas que constituyen el aspecto más enajenado y enajenante de uno mismo, para proceder a una indagación más honda, que implicaría el riesgo de contemplarse en la constitutiva mediocridad que nos caracteriza al común de los humanos, la película triunfa, y ahí la tenemos, encaramada en los puestos más altos de los “tops” de Filmaffinity.
Naturalmente, uno puede ponerse a buscarle méritos y expresarlos de forma muy seria, perfectamente razonada y convincente. Hasta se podrá justificar esa insufrible media hora inicial con Lemmon gesticulando de forma histriónica. No es difícil. Simple cuestión de retórica; dicho de otro modo, de habilidad en el manejo del lenguaje. (Otro tanto ocurre, claro está, con la crítica agria; concedido). En todo caso, más allá del poco interesante dilema “buena”-“mala”/“me gusta”-“no me gusta”, se podría tratar de observar los mecanismos que hacen que uno se sienta satisfecho al acabar de ver una película como esta. En definitiva, la reflexión más fructífera que el espectador podría hacerse al terminar de ver el film probablemente no es tanto sobre lo que aparecía en la pantalla, cuanto sobre el propio diálogo interno que uno mantiene de forma tácita, incluso más o menos inconsciente (¿voluntariamente inconsciente?), con lo que se ha desplegado ante sus ojos. Pensar, decía Cioran (y de un modo u otro lo han dicho casi todos los que en la historia humana se han dedicado a esa actividad), debería ser siempre pensar contra uno mismo. No se trata de autoflagelación, sino de mera higiene mental. (Que tal cosa sea ontológicamente posible no está del todo claro, pero eso no excluye la necesidad de intentarlo).
Vale, cada cual es muy libre de engañarse como más le guste, pero el cine puede ser (a veces —no muchas— lo es) otra cosa. Y uno se acuerda de aquella frase, tan directa y tan poco diplomática en su exceso, que dijo una vez Angelopoulos: “Los americanos hacen cine para idiotas”.
La identificación del espectador con el personaje, que es en este caso condición básica del éxito, requiere, sin duda, una construcción cuidadosa, capaz de reflejar, sublimándola —y sin ponerla en evidencia, claro—, la complaciente y justificadora visión que el espectador medio quiere tener de sí mismo, alimentando al tiempo sus aspiraciones de felicidad: un hombre ruin, mediocre, servil con el poder y dispuesto a renunciar en todo momento a su propia dignidad, se nos presenta como un alma bondadosa, víctima de las circunstancias y merecedora de un mejor destino. Ya se sabe: nada como ensalzar los defectos del prójimo para ganar amigos; si, además, se le sabe convencer —no es difícil— de que la felicidad es el merecido premio a sus pecados, se puede tener la certeza de contar con un hueco en sus altares. El mundo, por otra parte, no es tan malo: en el fondo, el orden imperante —es decir, el orden; faltaría más— es justo, y cada cual obtiene al final su merecido: los buenos siempre ganan, se casan con la chica de sus sueños y culminan todas sus aspiraciones de dicha.
Billy Wilder, emblemático epítome del cine hollywoodense, tiene una luciferina capacidad para dar al espectador medio lo que éste quiere exactamente que le ofrezcan. Verdadero genio en la manipulación masiva de las conciencias (indisociable del cine en tanto que industria-espectáculo), Wilder no era inteligente, por supuesto, pero sí era listo, y conocía su oficio, es decir, sabía hacer películas que encandilaban al personal. La película “gusta”, naturalmente (pues halaga con suficiente habilidad nuestro vapuleado y amado ego). Pero con frecuencia olvidamos que nuestros gustos dicen mucho menos del objeto que los suscita que de nosotros mismos. Y como pocos están dispuestos a distanciarse de sus “gustos”, de esas reacciones reflejas y epidérmicas que constituyen el aspecto más enajenado y enajenante de uno mismo, para proceder a una indagación más honda, que implicaría el riesgo de contemplarse en la constitutiva mediocridad que nos caracteriza al común de los humanos, la película triunfa, y ahí la tenemos, encaramada en los puestos más altos de los “tops” de Filmaffinity.
Naturalmente, uno puede ponerse a buscarle méritos y expresarlos de forma muy seria, perfectamente razonada y convincente. Hasta se podrá justificar esa insufrible media hora inicial con Lemmon gesticulando de forma histriónica. No es difícil. Simple cuestión de retórica; dicho de otro modo, de habilidad en el manejo del lenguaje. (Otro tanto ocurre, claro está, con la crítica agria; concedido). En todo caso, más allá del poco interesante dilema “buena”-“mala”/“me gusta”-“no me gusta”, se podría tratar de observar los mecanismos que hacen que uno se sienta satisfecho al acabar de ver una película como esta. En definitiva, la reflexión más fructífera que el espectador podría hacerse al terminar de ver el film probablemente no es tanto sobre lo que aparecía en la pantalla, cuanto sobre el propio diálogo interno que uno mantiene de forma tácita, incluso más o menos inconsciente (¿voluntariamente inconsciente?), con lo que se ha desplegado ante sus ojos. Pensar, decía Cioran (y de un modo u otro lo han dicho casi todos los que en la historia humana se han dedicado a esa actividad), debería ser siempre pensar contra uno mismo. No se trata de autoflagelación, sino de mera higiene mental. (Que tal cosa sea ontológicamente posible no está del todo claro, pero eso no excluye la necesidad de intentarlo).
Vale, cada cual es muy libre de engañarse como más le guste, pero el cine puede ser (a veces —no muchas— lo es) otra cosa. Y uno se acuerda de aquella frase, tan directa y tan poco diplomática en su exceso, que dijo una vez Angelopoulos: “Los americanos hacen cine para idiotas”.
1 de noviembre de 2014
18 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Como es sabido, la pintura es una de las fuentes esenciales de inspiración de Sokurov, y «Madre e hijo» es, desde luego, una de sus obras más «pictóricas». Aquí, una referencia en particular se eleva por encima de las demás: la gran figura del Romanticismo alemán, Caspar David Friedrich, el artista que supo llevar al lienzo tal vez como ningún otro en Occidente la dimensión cósmica y sagrada de la naturaleza. Las afinidades entre los dos son tan manifiestas que casi podría decirse que el encuentro era inevitable. Y ese encuentro es «Madre e hijo».
El tema del film es —una vez más— la ubicación del hombre en el cosmos y esa clave decisiva para desentrañar su misterio, que es la muerte; pero la muerte no se nos presenta solo en su lado sombrío y destructor; por supuesto, está su dimensión trágica, el dolor ante la desaparición de un ser querido, pero eso parece ser aceptado aquí en su inevitabilidad con un cierto estoicismo, actitud que, a mi entender, no se había mostrado hasta ese momento en el cine de Sokurov; y está también su dimensión de luz: la muerte como esperanza de resurrección, igualmente inhabitual en su obra; puede decirse, pues, que la película ofrece una perspectiva, hasta cierto punto, al menos, inusualmente esperanzada en el conjunto de su filmografía, y en ese sentido —pero solo en ese— es casi el reverso de su precedente obra de ficción, «Whispering pages».
Un paralelismo bastante exacto de esa doble dimensión, a la vez trágica y confiada, lo encontramos también en la pintura de Friedrich, el hombre que «descubrió la dimensión trágica del paisaje» (según la frase de su amigo David d’Angers) pero en cuyos lienzos se puede ver, de forma aparentemente paradójica, una «paz omnipresente» (1) [referencias al final]. Para Boris Asvárisch, «toda la obra de Friedrich está impregnada de la idea de indestructible unidad entre el mundo de la naturaleza y el mundo interior o espiritual del hombre» (2), mientras que, muy al contrario, para Rafael Argullol, «el gran motivo que cruza la pintura de Friedrich... es la escisión entre el hombre y la naturaleza» (3). Y es que tanto Friedrich como Sokurov parecen compartir esa misma dualidad, esa misma escisión en el alma, perpetuamente suspendidos, uno y otro, entre la inaprehensibilidad de Dios y la ininteligibilidad del mundo, por un lado, y la incuestionable belleza teofánica que reconocen en la creación, por otro. Dos verdaderas «almas gemelas», pues, destinadas a dialogar, por encima de las convencionales barreras del tiempo y el espacio, sobre el enigma radical de la existencia.
Tanto o más que la muerte como tránsito hacia la transcendencia, está en el film el tema de la dialéctica de la inmanencia entre el paso del tiempo y su suspensión esencial (también en Friedrich: piénsese, por ejemplo, en las múltiples ruinas y cementerios, «eternalizados», que pueblan sus cuadros). No habiendo aquí espacio para extenderme en ello, prefiero simplemente llamar la atención sobre una escena: me refiero al plano en que el protagonista contempla el paso de un tren que, en la distancia, surge por el lado derecho de la imagen, cruza humeante la pantalla y desaparece por la izquierda. No voy a comentarlo; hay que verlo. Toda la soledad y el abandono del ser humano ante el cosmos, todo el misterio insondable del tiempo, todo el peso abrumador de la vida, parecen misteriosamente concentrados en los dos minutos que dura ese plano fijo, sencillo y sublime.
Sokurov no «copia» la pintura de Friedrich, como por ejemplo han hecho más recientemente Gustav Deutsch, con la de Hopper, en «Shirley» o, de otra forma, más afortunada, Leck Majewski, con la de Brueghel, en «El molino y la cruz». Es cierto que hay un par de planos fijos que enlazan de forma muy directa con unas sepias de Friedrich (4). Es en esos dos momentos donde me parece percibir un acercamiento más literal, más formal, de Sokurov al pintor de Dresde, pero, en general, podríamos hablar, más bien, de una comunión en el alma que genera de forma natural una cierta convergencia en las formas de expresión.
Otra referencia pictórica me parece también perceptible en el film y especialmente destacable por lo inhabitual: me refiero a Munch (es conocido el rechazo radical de Sokurov a la plástica contemporánea), un Munch «espiritualizado», discernible sobre todo en los veinte primeros minutos y también, quizá especialmente, en ese «grito» —verdadero momento cenital de la película— que profiere el hijo ante la evidencia de la muerte de la madre. Aparte, y como siempre, referencias visuales a El Greco, Rembrandt, tal vez Millet en este caso, los prerrafaelistas (cuando el hijo alimenta con un biberón a la madre), etc.
Más, quizá, que en el resto de sus films, Sokurov recurre aquí a la anamorfosis: diversos medios técnicos son utilizados para ello a fin de otorgar a la imagen cinematográfica la bidimensionalidad de la imagen pictórica. Tema complejo y discutible que no se resolverá en unas líneas. En contra de Sokurov, podría argumentarse que el propio Friedrich respetaba (aunque a veces pueda parecer que un poco a regañadientes) las leyes de la perspectiva, y que la imagen cinematográfica genera, por su propio origen tecnológico, la ilusión de la tridimensionalidad. En este sentido, Sokurov nunca ha dejado de pelearse contra la propia naturaleza del medio. ¿Tiene sentido tratar de recrear en cine una especie de aperspectivismo visual prerrenacentista? ¿No hay otras vías, más afines a su naturaleza, para evitar el literalismo que, con su mimetismo representacional, propicia un realismo a ras de tierra y obstaculiza la función propia del arte: revelar lo invisible? ¿Respeta, en general, Sokurov sus propias reglas? Muchas preguntas podrían plantearse con relación a la postura radical, arriesgada, «imposible» a veces, del genial director ruso.
[acabo en el spoiler]
El tema del film es —una vez más— la ubicación del hombre en el cosmos y esa clave decisiva para desentrañar su misterio, que es la muerte; pero la muerte no se nos presenta solo en su lado sombrío y destructor; por supuesto, está su dimensión trágica, el dolor ante la desaparición de un ser querido, pero eso parece ser aceptado aquí en su inevitabilidad con un cierto estoicismo, actitud que, a mi entender, no se había mostrado hasta ese momento en el cine de Sokurov; y está también su dimensión de luz: la muerte como esperanza de resurrección, igualmente inhabitual en su obra; puede decirse, pues, que la película ofrece una perspectiva, hasta cierto punto, al menos, inusualmente esperanzada en el conjunto de su filmografía, y en ese sentido —pero solo en ese— es casi el reverso de su precedente obra de ficción, «Whispering pages».
Un paralelismo bastante exacto de esa doble dimensión, a la vez trágica y confiada, lo encontramos también en la pintura de Friedrich, el hombre que «descubrió la dimensión trágica del paisaje» (según la frase de su amigo David d’Angers) pero en cuyos lienzos se puede ver, de forma aparentemente paradójica, una «paz omnipresente» (1) [referencias al final]. Para Boris Asvárisch, «toda la obra de Friedrich está impregnada de la idea de indestructible unidad entre el mundo de la naturaleza y el mundo interior o espiritual del hombre» (2), mientras que, muy al contrario, para Rafael Argullol, «el gran motivo que cruza la pintura de Friedrich... es la escisión entre el hombre y la naturaleza» (3). Y es que tanto Friedrich como Sokurov parecen compartir esa misma dualidad, esa misma escisión en el alma, perpetuamente suspendidos, uno y otro, entre la inaprehensibilidad de Dios y la ininteligibilidad del mundo, por un lado, y la incuestionable belleza teofánica que reconocen en la creación, por otro. Dos verdaderas «almas gemelas», pues, destinadas a dialogar, por encima de las convencionales barreras del tiempo y el espacio, sobre el enigma radical de la existencia.
Tanto o más que la muerte como tránsito hacia la transcendencia, está en el film el tema de la dialéctica de la inmanencia entre el paso del tiempo y su suspensión esencial (también en Friedrich: piénsese, por ejemplo, en las múltiples ruinas y cementerios, «eternalizados», que pueblan sus cuadros). No habiendo aquí espacio para extenderme en ello, prefiero simplemente llamar la atención sobre una escena: me refiero al plano en que el protagonista contempla el paso de un tren que, en la distancia, surge por el lado derecho de la imagen, cruza humeante la pantalla y desaparece por la izquierda. No voy a comentarlo; hay que verlo. Toda la soledad y el abandono del ser humano ante el cosmos, todo el misterio insondable del tiempo, todo el peso abrumador de la vida, parecen misteriosamente concentrados en los dos minutos que dura ese plano fijo, sencillo y sublime.
Sokurov no «copia» la pintura de Friedrich, como por ejemplo han hecho más recientemente Gustav Deutsch, con la de Hopper, en «Shirley» o, de otra forma, más afortunada, Leck Majewski, con la de Brueghel, en «El molino y la cruz». Es cierto que hay un par de planos fijos que enlazan de forma muy directa con unas sepias de Friedrich (4). Es en esos dos momentos donde me parece percibir un acercamiento más literal, más formal, de Sokurov al pintor de Dresde, pero, en general, podríamos hablar, más bien, de una comunión en el alma que genera de forma natural una cierta convergencia en las formas de expresión.
Otra referencia pictórica me parece también perceptible en el film y especialmente destacable por lo inhabitual: me refiero a Munch (es conocido el rechazo radical de Sokurov a la plástica contemporánea), un Munch «espiritualizado», discernible sobre todo en los veinte primeros minutos y también, quizá especialmente, en ese «grito» —verdadero momento cenital de la película— que profiere el hijo ante la evidencia de la muerte de la madre. Aparte, y como siempre, referencias visuales a El Greco, Rembrandt, tal vez Millet en este caso, los prerrafaelistas (cuando el hijo alimenta con un biberón a la madre), etc.
Más, quizá, que en el resto de sus films, Sokurov recurre aquí a la anamorfosis: diversos medios técnicos son utilizados para ello a fin de otorgar a la imagen cinematográfica la bidimensionalidad de la imagen pictórica. Tema complejo y discutible que no se resolverá en unas líneas. En contra de Sokurov, podría argumentarse que el propio Friedrich respetaba (aunque a veces pueda parecer que un poco a regañadientes) las leyes de la perspectiva, y que la imagen cinematográfica genera, por su propio origen tecnológico, la ilusión de la tridimensionalidad. En este sentido, Sokurov nunca ha dejado de pelearse contra la propia naturaleza del medio. ¿Tiene sentido tratar de recrear en cine una especie de aperspectivismo visual prerrenacentista? ¿No hay otras vías, más afines a su naturaleza, para evitar el literalismo que, con su mimetismo representacional, propicia un realismo a ras de tierra y obstaculiza la función propia del arte: revelar lo invisible? ¿Respeta, en general, Sokurov sus propias reglas? Muchas preguntas podrían plantearse con relación a la postura radical, arriesgada, «imposible» a veces, del genial director ruso.
[acabo en el spoiler]
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
27 de octubre de 2014
16 de 17 usuarios han encontrado esta crítica útil
Aunque «Días de eclipse» no es, en mi opinión, una de las mejores películas de Alexander Sokurov, sí es una de las más características; en ella podemos encontrar muchos de los elementos que, tanto a nivel temático como formal, configuran su cine. Es también, probablemente, una de las más herméticas y de más difícil recepción.
El guión de «Días de eclipse» parte de una novela de los hermanos Strugatsky —aunque pocos, al parecer, son los elementos del libro retenidos en el film—, autores cuyos textos han sido llevados en varias ocasiones a la pantalla, entre otros por Tarkovsky y Lopushansky. El film comienza con un «vuelo» descendente de la cámara hacia la tierra que inevitablemente recordará el plano muy similar, al final del episodio del globo, en «Andrei Rublev»: probable homenaje a Tarkovsky, aunque la referencia se mantenga a un nivel superficial, pues —como he apuntado en otras críticas— entre los dos maestros rusos me parece encontrar más divergencias que convergencias. Bruno Dietsch ve en ese plano una imagen del «“ser arrojado” heideggeriano o, en otros términos el paso de un grado superior o “angélico” del ser, al estado humano» («Alexandre Sokourov», Lausana, 2005, p. 38). ¿Excesivo? Quizá no. La idea de decadencia, no solo histórica sino ontológica, marca toda la obra de Sokurov. Supongo que es posible una lectura rigurosamente historicista de la película en relación con la agonía del régimen soviético, pero yo la veo desde una perspectiva más metafísica en la que lo histórico se integra como nivel o plano subordinado. Desde este punto de vista, todo el film sería la puesta en imágenes de un sentimiento de pérdida, de alejamiento del Centro, de desorientación existencial, y, por supuesto, de nostalgia, a partir de un extrañamiento, exilio o caída metahistórica primordial: Sokurov cien por cien.
La película —hay que advertirlo—puede producir un cierto desconcierto inicial: lo histórico y lo mítico, lo fantástico y lo cotidiano, el cuento de hadas y la crónica realista se funden a través de una acumulación de acontecimientos arbitrarios, aparentemente desligados, que solo a posteriori podrán ser integrados en una unidad coherente de sentido, siempre abierta, no obstante, a una pluralidad de lecturas.
De este modo, aunque la trama tiene no poco de fábula, presenta sin embargo una ubicación espacio-temporal concreta: estamos en Turkmenistán, un lugar remoto del imperio soviético, fronterizo entre Europa y Asia, en el verano de 1987 (los programas de la radio hace posible la fijación cronológica), en la inminencia ya del descalabro de la URSS, anunciado por esa atmósfera de caos generalizado que preside toda la película. Las imágenes de los primeros minutos —interpolación del «documental» en la «ficción»: hibridación típicamente sokuroviana, acorde con esa fusión de contrarios a que me acabo de referir— nos presentan un lugar inhóspito, un pueblo destartalado, abandonado de la mano de Dios, en medio de una naturaleza agreste y desértica, con aire de lúgubre asilo de enfermos mentales, donde el caos se ve reforzado por la condición plurilingüe y multiétnica. Ahí vive Dimitri Malianov, un joven médico que está escribiendo su tesis doctoral.
Lo que podría interpretarse como la historia central del film, parece ser una historia de amor homosexual; Sokurov no la presenta abiertamente como tal y deja siempre una cierta ambigüedad, pero en todo caso su fascinación por el cuerpo masculino (perceptible también en otros films: «Confesión», «Padre e hijo»...) es manifiesta, aunque este sea un tema siempre evitado por el propio director, y también —lo que es más misterioso— por gran parte de la crítica al hablar de su cine.
Con esa relación entre los dos amigos o amantes, Malianov y Vecherovsky, como tenue hilo conductor, la historia va encadenando sucesivos encuentros del primero de ellos, el protagonista, con personajes diversos: un cartero anónimo de extraño comportamiento; Snegovoy, un oficial ruso, presunto suicida, y con cuyo cadáver Malianov mantendrá una conversación en la morgue; Gubar, un desertor, que lo mantiene secuestrado por unas horas y que terminará abatido por los miembros del ejército; Glukhov, personaje conformista vinculado al sistema, para quien la felicidad parece consistir en ver una historia de detectives en televisión; la singular hermana del protagonista, con una actitud entre maternal y resentida; un misterioso y sufriente niño-ángel, ¿bajado y ascendido, luego, a los cielos?... Otros tantos encuentros que quizá se deban, o al menos se puedan, leer como las estrofas de un poema abstracto, estrofas relativamente independientes, pero también ligadas entre sí por una omnipresente sensación de desorden cósmico, de que nada está donde debería estar, de que las cosas han perdido su sitio, su lugar natural tanto en el tiempo como en el espacio. Malianov afirmará que da igual estar en un sitio que en otro, pero Vecherovsky, más consciente de la realidad que su amigo, le dice: «Pocas personas viven ahora donde deberían vivir», lo que puede interpretarse en un sentido no exclusivamente geográfico o físico.
En estos tiempos de delirio globalizador, la fijación a un tiempo y a un espacio podrá parecer a algunos represiva o limitadora. Limitación, sin embargo, tan necesaria como le son a un río sus orillas si se pretende mantener la identidad propia. Sokurov lo sabe quizá mejor que nadie; él, que no podrá volver jamás a su pueblo natal, sumergido varios metros bajo el agua por la construcción de una presa: sacrificio del industrialismo moderno en el altar del productivismo y el «progreso».
[acabo en el spoiler]
El guión de «Días de eclipse» parte de una novela de los hermanos Strugatsky —aunque pocos, al parecer, son los elementos del libro retenidos en el film—, autores cuyos textos han sido llevados en varias ocasiones a la pantalla, entre otros por Tarkovsky y Lopushansky. El film comienza con un «vuelo» descendente de la cámara hacia la tierra que inevitablemente recordará el plano muy similar, al final del episodio del globo, en «Andrei Rublev»: probable homenaje a Tarkovsky, aunque la referencia se mantenga a un nivel superficial, pues —como he apuntado en otras críticas— entre los dos maestros rusos me parece encontrar más divergencias que convergencias. Bruno Dietsch ve en ese plano una imagen del «“ser arrojado” heideggeriano o, en otros términos el paso de un grado superior o “angélico” del ser, al estado humano» («Alexandre Sokourov», Lausana, 2005, p. 38). ¿Excesivo? Quizá no. La idea de decadencia, no solo histórica sino ontológica, marca toda la obra de Sokurov. Supongo que es posible una lectura rigurosamente historicista de la película en relación con la agonía del régimen soviético, pero yo la veo desde una perspectiva más metafísica en la que lo histórico se integra como nivel o plano subordinado. Desde este punto de vista, todo el film sería la puesta en imágenes de un sentimiento de pérdida, de alejamiento del Centro, de desorientación existencial, y, por supuesto, de nostalgia, a partir de un extrañamiento, exilio o caída metahistórica primordial: Sokurov cien por cien.
La película —hay que advertirlo—puede producir un cierto desconcierto inicial: lo histórico y lo mítico, lo fantástico y lo cotidiano, el cuento de hadas y la crónica realista se funden a través de una acumulación de acontecimientos arbitrarios, aparentemente desligados, que solo a posteriori podrán ser integrados en una unidad coherente de sentido, siempre abierta, no obstante, a una pluralidad de lecturas.
De este modo, aunque la trama tiene no poco de fábula, presenta sin embargo una ubicación espacio-temporal concreta: estamos en Turkmenistán, un lugar remoto del imperio soviético, fronterizo entre Europa y Asia, en el verano de 1987 (los programas de la radio hace posible la fijación cronológica), en la inminencia ya del descalabro de la URSS, anunciado por esa atmósfera de caos generalizado que preside toda la película. Las imágenes de los primeros minutos —interpolación del «documental» en la «ficción»: hibridación típicamente sokuroviana, acorde con esa fusión de contrarios a que me acabo de referir— nos presentan un lugar inhóspito, un pueblo destartalado, abandonado de la mano de Dios, en medio de una naturaleza agreste y desértica, con aire de lúgubre asilo de enfermos mentales, donde el caos se ve reforzado por la condición plurilingüe y multiétnica. Ahí vive Dimitri Malianov, un joven médico que está escribiendo su tesis doctoral.
Lo que podría interpretarse como la historia central del film, parece ser una historia de amor homosexual; Sokurov no la presenta abiertamente como tal y deja siempre una cierta ambigüedad, pero en todo caso su fascinación por el cuerpo masculino (perceptible también en otros films: «Confesión», «Padre e hijo»...) es manifiesta, aunque este sea un tema siempre evitado por el propio director, y también —lo que es más misterioso— por gran parte de la crítica al hablar de su cine.
Con esa relación entre los dos amigos o amantes, Malianov y Vecherovsky, como tenue hilo conductor, la historia va encadenando sucesivos encuentros del primero de ellos, el protagonista, con personajes diversos: un cartero anónimo de extraño comportamiento; Snegovoy, un oficial ruso, presunto suicida, y con cuyo cadáver Malianov mantendrá una conversación en la morgue; Gubar, un desertor, que lo mantiene secuestrado por unas horas y que terminará abatido por los miembros del ejército; Glukhov, personaje conformista vinculado al sistema, para quien la felicidad parece consistir en ver una historia de detectives en televisión; la singular hermana del protagonista, con una actitud entre maternal y resentida; un misterioso y sufriente niño-ángel, ¿bajado y ascendido, luego, a los cielos?... Otros tantos encuentros que quizá se deban, o al menos se puedan, leer como las estrofas de un poema abstracto, estrofas relativamente independientes, pero también ligadas entre sí por una omnipresente sensación de desorden cósmico, de que nada está donde debería estar, de que las cosas han perdido su sitio, su lugar natural tanto en el tiempo como en el espacio. Malianov afirmará que da igual estar en un sitio que en otro, pero Vecherovsky, más consciente de la realidad que su amigo, le dice: «Pocas personas viven ahora donde deberían vivir», lo que puede interpretarse en un sentido no exclusivamente geográfico o físico.
En estos tiempos de delirio globalizador, la fijación a un tiempo y a un espacio podrá parecer a algunos represiva o limitadora. Limitación, sin embargo, tan necesaria como le son a un río sus orillas si se pretende mantener la identidad propia. Sokurov lo sabe quizá mejor que nadie; él, que no podrá volver jamás a su pueblo natal, sumergido varios metros bajo el agua por la construcción de una presa: sacrificio del industrialismo moderno en el altar del productivismo y el «progreso».
[acabo en el spoiler]
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
10 de abril de 2018
15 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil
Angelopoulos se acerca al cine desde unos planteamientos políticos de izquierdas y se dice habitualmente que marxistas, aunque eso puede ser más discutible, tanto por su vinculación con el mito —escasamente encajable en los esquemas marxistas— como por alejarse de la esencial visión de la historia como desenvolvimiento progresivo de una racionalidad que se manifestaría en la linealidad del progreso. En todo caso, los presupuestos de su primera etapa —con su «trilogía de la historia»— pronto entran en crisis y a partir de «Viaje a Citera» su obra va a tener unas preocupaciones más ontológicas que políticas; las figuras personales, antes subordinadas a su función colectiva, se individualizan, y las estructuras míticas, antes cauce para la lectura de la historia política, serán en lo sucesivo la clave que hace inteligibles las trayectorias personales.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
3 de agosto de 2011
14 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil
Es lástima que Hans Jürgen Syberberg sea tan desconocido e ignorado entre nosotros (doce votos tiene esta película en el momento de colgar esta crítica). No digo que “Parsifal” me entusiasme, pero creo que podría dar lugar a un interesante y fructífero debate; interés no le falta.
La película sigue de forma casi literal (pero con significativas omisiones que luego comentaré) el libreto de la ópera de Wagner, respetando el carácter teatral de la escenografía. Sin embargo no se trata, sin más, del “Parsifal de Wagner”. Aunque el decorado se base en las piezas articuladas de una gigantesca reproducción de la máscara mortuoria del músico —quizá como queriendo indicar que todo ocurre “dentro de la cabeza de Wagner”—, en realidad estamos ante “el-Parsifal-de-Wagner-de-Syberberg”.
En efecto, Syberberg intenta una actualización de la obra de Wagner mediante la introducción de una serie de elementos escenográficos tomados, sobre todo, del período que va desde la composición de la obra hasta el presente: marionetas de ciertos personajes (Marx, Nietzsche, el propio Wagner...), cuadros de Friedrich, fotografías del bombardeo de Dresde, una serie de banderas relacionadas con la historia de Alemania entre las que figura visiblemente la del III Reich, incluso un ave “petroleada” como contemporánea réplica “ecológica” al cisne muerto por Parsifal, etc.
¿Se ha logrado acercar así a la actualidad la historia de Parsifal? ¿Es legítimo, o interesante, ese intento de actualización? ¿No es preferible que el Parsifal de Wagner siga siendo el Parsifal de Wagner? Cuestión abierta.
Las modificaciones, en todo caso, no se limitan a los decorados. ¿Cómo debe entenderse que Parsifal sea interpretado de forma sucesiva por un chico y una chica? ¿Concesión al sentimiento feminista en ascenso, o hermenéutica simbolizadora que pretende enriquecer el original con supuestas alusiones a la androginia primordial?
El grueso de los relatos del ciclo artúrico se remontan al siglo XII. La obra de Wagner —vagamente inspirada en el relato ya relativamente tardío (siglo XIII) de Wolfram von Eschenbach— sólo muy parcialmente respeta el espíritu de los textos originales, enfatizando el elemento heroico en detrimento del místico y subordinando el elaborado pero austero simbolismo del conjunto a una “espectacularidad”, típicamente wagneriana, que poco tiene que ver con el espíritu original del ciclo.
(termino en el spoiler)
La película sigue de forma casi literal (pero con significativas omisiones que luego comentaré) el libreto de la ópera de Wagner, respetando el carácter teatral de la escenografía. Sin embargo no se trata, sin más, del “Parsifal de Wagner”. Aunque el decorado se base en las piezas articuladas de una gigantesca reproducción de la máscara mortuoria del músico —quizá como queriendo indicar que todo ocurre “dentro de la cabeza de Wagner”—, en realidad estamos ante “el-Parsifal-de-Wagner-de-Syberberg”.
En efecto, Syberberg intenta una actualización de la obra de Wagner mediante la introducción de una serie de elementos escenográficos tomados, sobre todo, del período que va desde la composición de la obra hasta el presente: marionetas de ciertos personajes (Marx, Nietzsche, el propio Wagner...), cuadros de Friedrich, fotografías del bombardeo de Dresde, una serie de banderas relacionadas con la historia de Alemania entre las que figura visiblemente la del III Reich, incluso un ave “petroleada” como contemporánea réplica “ecológica” al cisne muerto por Parsifal, etc.
¿Se ha logrado acercar así a la actualidad la historia de Parsifal? ¿Es legítimo, o interesante, ese intento de actualización? ¿No es preferible que el Parsifal de Wagner siga siendo el Parsifal de Wagner? Cuestión abierta.
Las modificaciones, en todo caso, no se limitan a los decorados. ¿Cómo debe entenderse que Parsifal sea interpretado de forma sucesiva por un chico y una chica? ¿Concesión al sentimiento feminista en ascenso, o hermenéutica simbolizadora que pretende enriquecer el original con supuestas alusiones a la androginia primordial?
El grueso de los relatos del ciclo artúrico se remontan al siglo XII. La obra de Wagner —vagamente inspirada en el relato ya relativamente tardío (siglo XIII) de Wolfram von Eschenbach— sólo muy parcialmente respeta el espíritu de los textos originales, enfatizando el elemento heroico en detrimento del místico y subordinando el elaborado pero austero simbolismo del conjunto a una “espectacularidad”, típicamente wagneriana, que poco tiene que ver con el espíritu original del ciclo.
(termino en el spoiler)
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
Más sobre Ludovico
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana