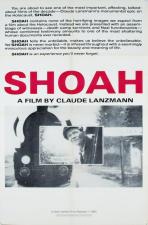Media votos
6,5
Votos
1.038
Críticas
1
Listas
0
Recomendaciones
- Sus votaciones a categorías
- Contacto
-
Compartir su perfil
Voto de Damian: 
8

1985 

8,4
4.104
Documental
"Shoah" ("aniquilación" en lengua hebrea) es una revisión de la memoria del Holocausto en primera persona. Las víctimas, los testigos, todos aquellos que vivieron el horror y pueden, obligándose a recordar, devolver al presente una realidad que no debe caer en el olvido. (FILMAFFINITY)
30 de julio de 2013
5 de 5 usuarios han encontrado esta crítica útil
Shoah, el documental de Claude Lanzmann, tiene la poco usual duración de nueve horas y media, y no muestra ni una sola imagen de horror: ningún niño con las manos en alto, ni viejos suplicantes, ni cuerpos escuálidos, como tampoco fosas entreabiertas, montañas de cadáveres, esvásticas, uniformes, multitudes, música marcial, apariciones del Führer. Ningún espectáculo que nos haga gozar sin riesgo lo absoluto del poder y del peligro, o la fascinación de la muerte infinita.
Ni imágenes de archivo, ni reconstrucción. Sólo paisajes actuales, rostros actuales, palabras actuales. La sobriedad más digna para tratar lo más indigno. Un documental insólito que no recurre a las filmaciones o fotos de archivo, ni a los uniformes de época, que no nos introduce en el presente del Desastre y se empeña en tratar la abyección sin mostrarla directamente. Si es privilegio del cine poder mostrar imágenes de época, ¿por qué privarnos de ellas? Si el cine puede hacer ver lo que ya fue como siendo ahora, presentificar el pasado como si fuese presente y hacernos sumergir en dicho pasado, sea el de Espartaco o el de Auschwitz, ¿cómo justificar esta abstinencia iconográfica de Lanzmann?
Ahí donde comienza la película de Lanzmann, en esa ética que consiste en rechazar el movimiento de cámara estetizante y exhibicionista, por el cual todo aparece, todo se ve, todo se toca, todo se entiende. Por el cual entramos donde nunca estuvimos y por mandato cinematográfico vivimos lo que los otros vivieron, y en esa proximidad promiscua con la abyección y el pasado, en el fondo todo es equivalente y una imagen vale por cualquier otra puesto que al final todo es imagen. Mundo pleno del déja vu en que todo es visible y tangible y comprensible, por lo tanto posible.
“Me gustan los filmes que me hacen soñar, pero no me gusta que sueñen por mí”, decía el cineasta Georges Franju. Lanzmann parece aplicar esta ética y esta estética en su reverso, con todo el rigor y la ascesis que implican, como quien dice: esta historia necesita ser narrada en su inenarrabilidad, vista en su invisibilidad, para que el espectador pueda, dado el caso, no soñar, sino tener pesadillas, y tener pesadillas por cuenta propia. Existe un trabajo que le cabe hacer, por más que sea un trabajo condenado al fracaso. Esto se hace patente en una escena donde Lanzmann está interrogando al SS Untersturmfuhrer Franz Suchomel, subcomandante de Treblinka. La secuencia de las preguntas es más o menos esta: ¿Cómo era posible en Treblinka, en los días más agitados, “tratar” a dieciocho mil personas, liquidar a dieciocho mil personas? Llega un transporte: querría que me describiese, con la mayor exactitud, el proceso completo en uno de esos días. ¿Cuántos alemanes había en la rampa? ¿Y cuántos ucranianos? ¿Y cuántos judíos del comando azul? ¿Y cuánto tiempo entre la rampa y la operación de desnudarlos? ¿Cuántos minutos? ¿Puede describir con exactitud ese “desfiladero” por donde se era conducido desde la rampa hasta la cámara de gas? ¿Cómo era? ¿Cuántos metros tenía? El sendero era llamado “Camino del Cielo”, ¿no? Necesito imaginar. Ellos penetran en el sendero… ¿y qué sucede? ¿Completamente desnudos? ¿Por qué a las mujeres no les pegaban? ¿Por qué tanta humanidad, si de cualquier modo iban a la muerte?
En medio de esa batería de preguntas, al pedirle al SS que describa el sendero llamado “Camino del Cielo”, por el cual se llegaba a la cámara de gas, Lanzmann dice al pasar: necesito imaginar. Creo que reside en esta formulación simple todo el desafío del director de Shoah. No dice “sé”, no dice “vi”, no dice “imagino”, no dice “entendí”. Lo dice en la forma de un imperativo para sí mismo cuya imposibilidad atestiguamos seguidamente, necesito imaginar, esto es, no puedo escapar a esta compulsión, pero tampoco puedo realizarla. Imaginar lo inimaginable: es lo que esta película revela tan imposible como inevitable.
Frente a la compulsión de imaginar todo, Lanzmann se rehúsa a ofrecer imágenes sobre todo aquello, a no ser paisajes de hoy, rostros de hoy, charlas de hoy. Es necesario imaginar, pero sin disponer de imágenes, como si imaginar todo aquello sólo fuese posible a partir de un grado cero de la imagen. Imaginar lo inimaginable sustentándolo en tanto inimaginable. Éste es el desafío paradójico lanzado por Lanzmann. En caso de que se pusiesen imágenes para que imaginásemos lo inimaginable, se estaría transformando lo inimaginable en imágenes, en imaginable, o sea, en visible, articulable, mensurable, comprensible, hasta explicable. En suma, en tolerable.
Lo que Lanzmann nos da, entonces, son los elementos más pobres, más despojados: palabras, rostros, piedras, prados. Lanzmann dice que toda su película transcurre en el presente. Es el presente de los campos lo que él filma, con sus flores, bosques, piedras, descampados. Es el presente incesante de los trenes, es el presente de los hombres y mujeres entrelazando sus discursos en alemán, inglés, polaco, hebreo, francés. Todo aquí es presente. Todo es presente, y sin embargo, se supone que se trata de una catástrofe pasada, de una devastación pretérita.
Ni imágenes de archivo, ni reconstrucción. Sólo paisajes actuales, rostros actuales, palabras actuales. La sobriedad más digna para tratar lo más indigno. Un documental insólito que no recurre a las filmaciones o fotos de archivo, ni a los uniformes de época, que no nos introduce en el presente del Desastre y se empeña en tratar la abyección sin mostrarla directamente. Si es privilegio del cine poder mostrar imágenes de época, ¿por qué privarnos de ellas? Si el cine puede hacer ver lo que ya fue como siendo ahora, presentificar el pasado como si fuese presente y hacernos sumergir en dicho pasado, sea el de Espartaco o el de Auschwitz, ¿cómo justificar esta abstinencia iconográfica de Lanzmann?
Ahí donde comienza la película de Lanzmann, en esa ética que consiste en rechazar el movimiento de cámara estetizante y exhibicionista, por el cual todo aparece, todo se ve, todo se toca, todo se entiende. Por el cual entramos donde nunca estuvimos y por mandato cinematográfico vivimos lo que los otros vivieron, y en esa proximidad promiscua con la abyección y el pasado, en el fondo todo es equivalente y una imagen vale por cualquier otra puesto que al final todo es imagen. Mundo pleno del déja vu en que todo es visible y tangible y comprensible, por lo tanto posible.
“Me gustan los filmes que me hacen soñar, pero no me gusta que sueñen por mí”, decía el cineasta Georges Franju. Lanzmann parece aplicar esta ética y esta estética en su reverso, con todo el rigor y la ascesis que implican, como quien dice: esta historia necesita ser narrada en su inenarrabilidad, vista en su invisibilidad, para que el espectador pueda, dado el caso, no soñar, sino tener pesadillas, y tener pesadillas por cuenta propia. Existe un trabajo que le cabe hacer, por más que sea un trabajo condenado al fracaso. Esto se hace patente en una escena donde Lanzmann está interrogando al SS Untersturmfuhrer Franz Suchomel, subcomandante de Treblinka. La secuencia de las preguntas es más o menos esta: ¿Cómo era posible en Treblinka, en los días más agitados, “tratar” a dieciocho mil personas, liquidar a dieciocho mil personas? Llega un transporte: querría que me describiese, con la mayor exactitud, el proceso completo en uno de esos días. ¿Cuántos alemanes había en la rampa? ¿Y cuántos ucranianos? ¿Y cuántos judíos del comando azul? ¿Y cuánto tiempo entre la rampa y la operación de desnudarlos? ¿Cuántos minutos? ¿Puede describir con exactitud ese “desfiladero” por donde se era conducido desde la rampa hasta la cámara de gas? ¿Cómo era? ¿Cuántos metros tenía? El sendero era llamado “Camino del Cielo”, ¿no? Necesito imaginar. Ellos penetran en el sendero… ¿y qué sucede? ¿Completamente desnudos? ¿Por qué a las mujeres no les pegaban? ¿Por qué tanta humanidad, si de cualquier modo iban a la muerte?
En medio de esa batería de preguntas, al pedirle al SS que describa el sendero llamado “Camino del Cielo”, por el cual se llegaba a la cámara de gas, Lanzmann dice al pasar: necesito imaginar. Creo que reside en esta formulación simple todo el desafío del director de Shoah. No dice “sé”, no dice “vi”, no dice “imagino”, no dice “entendí”. Lo dice en la forma de un imperativo para sí mismo cuya imposibilidad atestiguamos seguidamente, necesito imaginar, esto es, no puedo escapar a esta compulsión, pero tampoco puedo realizarla. Imaginar lo inimaginable: es lo que esta película revela tan imposible como inevitable.
Frente a la compulsión de imaginar todo, Lanzmann se rehúsa a ofrecer imágenes sobre todo aquello, a no ser paisajes de hoy, rostros de hoy, charlas de hoy. Es necesario imaginar, pero sin disponer de imágenes, como si imaginar todo aquello sólo fuese posible a partir de un grado cero de la imagen. Imaginar lo inimaginable sustentándolo en tanto inimaginable. Éste es el desafío paradójico lanzado por Lanzmann. En caso de que se pusiesen imágenes para que imaginásemos lo inimaginable, se estaría transformando lo inimaginable en imágenes, en imaginable, o sea, en visible, articulable, mensurable, comprensible, hasta explicable. En suma, en tolerable.
Lo que Lanzmann nos da, entonces, son los elementos más pobres, más despojados: palabras, rostros, piedras, prados. Lanzmann dice que toda su película transcurre en el presente. Es el presente de los campos lo que él filma, con sus flores, bosques, piedras, descampados. Es el presente incesante de los trenes, es el presente de los hombres y mujeres entrelazando sus discursos en alemán, inglés, polaco, hebreo, francés. Todo aquí es presente. Todo es presente, y sin embargo, se supone que se trata de una catástrofe pasada, de una devastación pretérita.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
spoiler:
El cine, que podría ser considerado como el arte del presente –pues la imagen es presente puro y sólo se ve en el presente, conforme una cierta visión (un tanto simplista) del cine–, en vez de llevarnos al presente de la destrucción, mostrando sus imágenes, trae imágenes de nuestro presente en donde está ausente la destrucción, salvo en la forma de vestigios. Trae palabras presentes, donde está ausente la destrucción, salvo como recuerdo. Pero no creo que todo esté en el presente sólo para significar que Auschwitz todavía está presente; lo cual, por otro lado, es completamente verosímil. Desde el punto de vista de la construcción de la película hay un efecto temporal todavía más perturbador. Las palabras y las cosas de esta película están en nuestro presente como dos líneas paralelas que se encuentran en un punto del infinito, que se supone habría sido ese pasado, que nosotros no vemos, sólo intentamos imaginar, y se convierten en pesadillas. Este punto del infinito, este pasado irrepresentable, lo vislumbramos ondulante más allá del rostro endurecido de cada víctima, o a través suyo. Y el rostro, como dice Levinas, es la parte más expuesta, frágil y desprotegida del hombre. En su desnudez, un rostro nos dice siempre, y primeramente: “No matarás”. Es en este punto que somos obligados a ver la Muerte.
Varias veces en la película oímos sobre Auschwitz y vemos el río Sena, escuchamos sobre Treblinka y vemos sólo piedras. Se habla de una cosa, pero no siempre el habla es una leyenda de la imagen, y la imagen no siempre ilustra el habla. Incluso cuando escuchamos hablar de Treblinka y vemos Treblinka, no hay redundancia, pues no es Treblinka sino aquello que la tierra encubrió de Treblinka. ¿Por qué el hablar y el ver no coinciden en la película ni en la vida? ¿Por qué será que ver no es hablar, como dice Blanchot? Decimos lo que es decible, empujamos el habla en dirección a su límite, que es justamente lo indecible, pero que sólo se alcanza a través de lo que se dice. Por otro lado, siempre vemos lo que es visible, y empujamos este visible en dirección a su extremo, a fin de ver en él lo invisible, las intensidades, la memoria, el tiempo…
Como si estuviesen la Voz y la Tierra cruzando el Rostro. Por un lado las palabras, como en esta película, que evolucionan según una catarata de precisiones, hesitaciones, agujeros, rechazos, contradicciones, tartamudeos; somos tomados por las voces en varios idiomas (hebreo, polaco, inglés, francés, alemán, etc.) y elevados como por una Babel del espíritu hacia un plano de afecciones indecibles, donde el lenguaje se detiene y se estremece. Por otro lado está la Tierra, y en la Tierra lo que vemos es la masa pesada que enterró los cadáveres, la sangre, los vestigios, las cucharas, los recuerdos, el pasado. Así, escuchamos el nombre de Treblinka con su cortejo de suplicios, pero vemos el prado que verdea o florece, y sentimos que en esta disyunción quedamos perturbados, pues el horror de lo que está siendo dicho por la Voz no está siendo visto en la Tierra, lo que la voz emite en su forma etérea la Tierra lo borró en su materialidad bruta. En ella vemos otra cosa: las flores, la nieve, las piedras, el río. Vemos la Naturaleza en su altiva indiferencia, que habrá engullido en sus entrañas el último
soplo de cada víctima, haciendo coincidir la ceniza y la tierra. Y el acto de habla, como una resistencia obstinada, intenta arrancarle a la tierra aquello que ella inhuma. La Voz y la Tierra en una lucha infernal. En una relación de inconmensurabilidad.
Varias veces en la película oímos sobre Auschwitz y vemos el río Sena, escuchamos sobre Treblinka y vemos sólo piedras. Se habla de una cosa, pero no siempre el habla es una leyenda de la imagen, y la imagen no siempre ilustra el habla. Incluso cuando escuchamos hablar de Treblinka y vemos Treblinka, no hay redundancia, pues no es Treblinka sino aquello que la tierra encubrió de Treblinka. ¿Por qué el hablar y el ver no coinciden en la película ni en la vida? ¿Por qué será que ver no es hablar, como dice Blanchot? Decimos lo que es decible, empujamos el habla en dirección a su límite, que es justamente lo indecible, pero que sólo se alcanza a través de lo que se dice. Por otro lado, siempre vemos lo que es visible, y empujamos este visible en dirección a su extremo, a fin de ver en él lo invisible, las intensidades, la memoria, el tiempo…
Como si estuviesen la Voz y la Tierra cruzando el Rostro. Por un lado las palabras, como en esta película, que evolucionan según una catarata de precisiones, hesitaciones, agujeros, rechazos, contradicciones, tartamudeos; somos tomados por las voces en varios idiomas (hebreo, polaco, inglés, francés, alemán, etc.) y elevados como por una Babel del espíritu hacia un plano de afecciones indecibles, donde el lenguaje se detiene y se estremece. Por otro lado está la Tierra, y en la Tierra lo que vemos es la masa pesada que enterró los cadáveres, la sangre, los vestigios, las cucharas, los recuerdos, el pasado. Así, escuchamos el nombre de Treblinka con su cortejo de suplicios, pero vemos el prado que verdea o florece, y sentimos que en esta disyunción quedamos perturbados, pues el horror de lo que está siendo dicho por la Voz no está siendo visto en la Tierra, lo que la voz emite en su forma etérea la Tierra lo borró en su materialidad bruta. En ella vemos otra cosa: las flores, la nieve, las piedras, el río. Vemos la Naturaleza en su altiva indiferencia, que habrá engullido en sus entrañas el último
soplo de cada víctima, haciendo coincidir la ceniza y la tierra. Y el acto de habla, como una resistencia obstinada, intenta arrancarle a la tierra aquello que ella inhuma. La Voz y la Tierra en una lucha infernal. En una relación de inconmensurabilidad.

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana