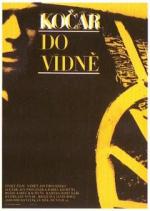Críticas de Ludovico
15 de septiembre de 2019
21 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Karel Kachyna no se cuenta entre los directores más conocidos de la llamada Nova Vlná o Nueva Ola checoslovaca. Quizá la razón de ello sea doble; en primer lugar, cronológica, pues aunque Kachyna coincidiera en el tiempo con el momento de máximo esplendor de la Nova Vlná (la segunda mitad de los años sesenta), había comenzado su actividad con anterioridad, en la década de los cincuenta, y de ahí que en ocasiones se le considere más como «precursor» que como miembro propiamente dicho del movimiento, si bien este nunca tuvo unos límites y una identidad muy precisa; por otra parte, su cine presenta, en general y, desde luego, en esta película, unas características especiales que lo mantienen a una cierta distancia de la Nueva Ola: mucho más clásico en sus estructuras narrativas (coincidiendo en cierta medida con Frantisek Vlácil), es mucho menos rupturista que el de los otros cineastas checoslovacos de la época.
«Kocar do Vidne» («Carriage to Vienna») es una película perfectamente lineal en su desarrollo, que respeta rigurosamente la triple unidad de acción, de tiempo, y de lugar: en efecto la acción única se desarrolla en el transcurso de unas pocas horas y en un solo escenario, el bosque, del que en ningún momento llegamos a salir; al contrario que otras películas de la Nova Vlná , la historia no plantea rupturas cronológicas, es en todo momento respetuosa con los esquemas de la causalidad «lógica», renunciando a cualquier forma de surrealismo, fantasía, etc., que caracterizaron a otras películas checas de esos años. De una extremada simplicidad, la trama es transparente y diáfana en todo momento.
Los elementos con que se construye el argumento son mínimos: tres únicos personajes (Krista, Hans y Günther), a los que solo se añadirá un pequeño grupo de partisanos en el epílogo, un carro, dos caballos, unos pocos objetos significativos (fusil, pistola, bayoneta, hacha...) y el bosque, escenario numinoso y omnipresente: un perfecto ejemplo de minimalismo narrativo, si bien estamos muy lejos de esas películas en las que «no pasa nada».
La película comienza mostrando en pantalla un texto que nos informa de la situación de partida: el asesinato del marido de Krista por los alemanes por haber robado un saco de cemento, y la voluntad de vengarse de la joven viuda. La venganza será pues el tema director de la historia, aunque no el único ni probablemente el más importante. Me parece difícil negar que, al margen de toda valoración ética, la venganza es un sentimiento natural en el ser humano. Tal carácter me parece confirmado por el hecho de estar presente en todas partes y en todos los tiempos, incluso, en muchos casos, religiosamente sancionado y regulado. Es significativo que aquí la protagonista vea la mano de Dios en la posibilidad que se le ofrece de vengar la muerte de su marido: consecuentemente, rezará un padrenuestro cuando, en dos ocasiones crea llegado el momento de consumar su plan.
Nos encontramos así ante un trastocamiento de la asignación de papeles que se podría considerar convencional: la protagonista, hacia la que, como víctima, podrían ir dirigidas las simpatías del espectador, es ferozmente violenta, dispuesta a acabar a hachazos con dos personas, una claramente inocente, y la otra gravemente herida. Hans, que, en definitiva, forma parte del ejército aliado de los nazis es el personaje «bueno» de la historia. Günther, el otro soldado, tiene sin duda muchos menos miramientos que su compañero, pero ve la realidad de la situación con mucha más claridad que él. Y, sobre todo, los partisanos, que se supone serían los heroicos combatientes contra el nazismo, son unos criminales, brutales y crueles. Todo lo cual no implica, desde luego, que las simpatías del director se decanten del lado de los nazis.
La película es un alegato antibelicista, pero no se centra tanto en los horrores físicos que produce la guerra cuanto en la destrucción de toda estructura ética e incluso racional en la conciencia de los seres humanos. No se puede negar que, por injusta que haya sido la muerte de su marido, la actitud de Krista es particularmente irracional: los dos soldados en los que quiere tomar venganza no han tenido nada que ver con los hechos (incluso son manifiestamente ignorantes de lo sucedido), ni siquiera comparten nacionalidad con los autores del asesinato (son austríacos, no alemanes) y Hans, en concreto, es obvio que no solo no participa de la ideología nazi, sino que es un muchacho ingenuo y de carácter bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. Toda su culpa estriba en que le ha tocado nacer al otro lado de la frontera. En el fondo Krista lo sabe, pero se niega a reconocerlo: en un intento de convencerse a sí misma de la legitimidad de su propósito, se dirigirá varias veces a Hans como «pequeño alemán», aun sabiendo perfectamente que no es esa su nacionalidad.
«Kocar do Vidne» («Carriage to Vienna») es una película perfectamente lineal en su desarrollo, que respeta rigurosamente la triple unidad de acción, de tiempo, y de lugar: en efecto la acción única se desarrolla en el transcurso de unas pocas horas y en un solo escenario, el bosque, del que en ningún momento llegamos a salir; al contrario que otras películas de la Nova Vlná , la historia no plantea rupturas cronológicas, es en todo momento respetuosa con los esquemas de la causalidad «lógica», renunciando a cualquier forma de surrealismo, fantasía, etc., que caracterizaron a otras películas checas de esos años. De una extremada simplicidad, la trama es transparente y diáfana en todo momento.
Los elementos con que se construye el argumento son mínimos: tres únicos personajes (Krista, Hans y Günther), a los que solo se añadirá un pequeño grupo de partisanos en el epílogo, un carro, dos caballos, unos pocos objetos significativos (fusil, pistola, bayoneta, hacha...) y el bosque, escenario numinoso y omnipresente: un perfecto ejemplo de minimalismo narrativo, si bien estamos muy lejos de esas películas en las que «no pasa nada».
La película comienza mostrando en pantalla un texto que nos informa de la situación de partida: el asesinato del marido de Krista por los alemanes por haber robado un saco de cemento, y la voluntad de vengarse de la joven viuda. La venganza será pues el tema director de la historia, aunque no el único ni probablemente el más importante. Me parece difícil negar que, al margen de toda valoración ética, la venganza es un sentimiento natural en el ser humano. Tal carácter me parece confirmado por el hecho de estar presente en todas partes y en todos los tiempos, incluso, en muchos casos, religiosamente sancionado y regulado. Es significativo que aquí la protagonista vea la mano de Dios en la posibilidad que se le ofrece de vengar la muerte de su marido: consecuentemente, rezará un padrenuestro cuando, en dos ocasiones crea llegado el momento de consumar su plan.
Nos encontramos así ante un trastocamiento de la asignación de papeles que se podría considerar convencional: la protagonista, hacia la que, como víctima, podrían ir dirigidas las simpatías del espectador, es ferozmente violenta, dispuesta a acabar a hachazos con dos personas, una claramente inocente, y la otra gravemente herida. Hans, que, en definitiva, forma parte del ejército aliado de los nazis es el personaje «bueno» de la historia. Günther, el otro soldado, tiene sin duda muchos menos miramientos que su compañero, pero ve la realidad de la situación con mucha más claridad que él. Y, sobre todo, los partisanos, que se supone serían los heroicos combatientes contra el nazismo, son unos criminales, brutales y crueles. Todo lo cual no implica, desde luego, que las simpatías del director se decanten del lado de los nazis.
La película es un alegato antibelicista, pero no se centra tanto en los horrores físicos que produce la guerra cuanto en la destrucción de toda estructura ética e incluso racional en la conciencia de los seres humanos. No se puede negar que, por injusta que haya sido la muerte de su marido, la actitud de Krista es particularmente irracional: los dos soldados en los que quiere tomar venganza no han tenido nada que ver con los hechos (incluso son manifiestamente ignorantes de lo sucedido), ni siquiera comparten nacionalidad con los autores del asesinato (son austríacos, no alemanes) y Hans, en concreto, es obvio que no solo no participa de la ideología nazi, sino que es un muchacho ingenuo y de carácter bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. Toda su culpa estriba en que le ha tocado nacer al otro lado de la frontera. En el fondo Krista lo sabe, pero se niega a reconocerlo: en un intento de convencerse a sí misma de la legitimidad de su propósito, se dirigirá varias veces a Hans como «pequeño alemán», aun sabiendo perfectamente que no es esa su nacionalidad.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
17 de mayo de 2018
12 de 14 usuarios han encontrado esta crítica útil
[Advierto a quienes piensan que el interés de una película radica en saber cómo acaba que este comentario revela detalles del argumento.]
Según sus propias declaraciones, Martti Helde ha pretendido con este film mantener vivo el recuerdo de sus compatriotas que sufrieron la barbarie estalinista en lo que él llama «el holocausto soviético». Pero, más que política o histórica, su mirada es básicamente poética.
El cuerpo central de la película lo constituyen trece «cuadros vivos», es decir otros tantos planos de duración variable entre tres y seis minutos, en los que los personajes quedan inmovilizados, congelados en su movimiento, lo que no implica la detención de la película en un determinado fotograma, pues vemos cómo el viento agita la vegetación y las ropas, y, sobre todo, cómo la cámara se va deslizando en continuo tránsito por entre los personajes buscando siempre reencuadres nuevos y multiplicando los centros de atención en unos escenarios generalmente amplios. Tampoco la banda sonora, compleja y trabajada, se detiene, y, además de la voz en off de Erna, la protagonista, que acompaña a toda la narración, seguimos escuchando ruidos, voces lejanas, cuchicheos, sonidos animales...
La mayor parte de los experimentos en busca de innovaciones en los modos de representación suele concluir en fracaso, probablemente por nacer de una voluntad extrínseca de originalidad más que de unas necesidades internas de expresión que los determinen y justifiquen. Aquí estamos ante una clara ruptura con los códigos narrativos habituales que no tiene nada de experimento gratuito. La voz de Erna cuenta: «Los años más hermosos de mi vida pasaron como si estuviera congelada». Es esa congelación o paralización del tiempo la que nos transmite la fijación estática de las figuras humanas. Así, el lenguaje visual no utiliza metáforas, sino que es metafórico en su misma estructura, y es la propia forma de la metáfora la que significa, lo que excluye la sensación de artificialidad, tan habitual en los experimentos formalistas.
Ese modo de representación cubre otra función importante: el extrañamiento del espectador respecto de la realidad representada, pues se le recuerda de modo permanente que lo que está viendo es «solo» una representación de la realidad, y se lo enfrenta, por tanto, con el discurso fílmico en cuanto tal. Extrañamiento muy probablemente necesario para evitar la manipulación emocional e intelectual a que el cine con tanta facilidad se presta.
Si Tarkovski quería «esculpir el tiempo», Helde lo que hace es congelarlo y dedicarse más bien a «esculpir el espacio», tarea en la que a veces llega hasta su misma desestructuración, en la que acaso se podría percibir un cierto aliento cubista: se nos muestran a la vez distintas perspectivas de una misma situación en coexistencia «imposible» desde unos esquemas narrativos realistas: por ejemplo en el tercer cuadro, en el interior del tren, veremos tres veces a Erna y a su hija, en actitudes distintas, posibilidad que, en términos reales, quedaría excluida por la propia instanteneidad de la toma.
En el primero de los cuadros hay una peculiaridad que no volveremos a ver: un elemento de la «acción» [de la «no-acción», diríamos más bien], el camión, se mueve, y la cámara se mueve con él y sobre él, y contemplamos así el distanciamiento de los protagonistas alejándose de su casa, de su mundo, de su vida. El minuto y medio que dura ese travelling me parece uno de los momentos más afortunados de la película: momento decisivo, de tensión profunda, contado con dramatismo sordo, contenido, y con una sencillez extrema.
Otro travelling muy distinto pero igualmente memorable es el del momento no menos crítico, en el segundo cuadro, en la estación, donde Erna y Heldur van a ser separados para siempre uno del otro. Los veremos, primero, abrazados, rostro contra rostro y con Eliide agarrada a las piernas de su padre. La cámara los rodea en un giro de 360º, pasa por detrás de otro personaje que oculta por breves segundos a los protagonistas, y cuando inmediatamente volvemos a encontrar a Heldur, este está ya solo; la cámara se distancia de él y nos lleva hasta Erna, con su hija, en uno de los vagones, mirando hacia donde se encuentra Eldur. Momento de especial intensidad, rodado con gran habilidad —lo mismo que todo el plano, especialmente brillante—, que, por su dramatismo explícito, contrasta con el momento del alejamiento de la casa, a que aludía en el párrafo anterior. Plano filmado con notable patetismo, acaso innecesariamente subrayado por la música, que no deja de conferirle un aire relativa y lejanamente hollywoodense. Helde parece a veces forzar peligrosamente las cosas para llevarlas hasta un límite —su propuesta es, sin duda, arriesgada en varios sentidos—, aunque, en general, sabe detenerse antes de cruzarlo.
Es loable la evitación de la truculencia que caracteriza el cine contemporáneo al abordar temas de esta índole. Y quizá uno de los grandes méritos de la película es el evitar el sentimentalismo, que bordea con limpieza, a pesar de estar continuamente referida a los sentimientos. Buen ejemplo de ello es el cuadro que narra la muerte de Eliide. La gravedad de la niña se nos había transmitido ya en el plano anterior, en que la veremos en la cama, dormida o inconsciente (en una de las imágenes más pictóricamente barrocas del film), con su madre, evidentemente abrumada de dolor, a los pies del lecho. Un largo fundido en una luz blanca deslumbrante parece simbolizar la muerte de Eliide, luz que se transmite al cuadro siguiente y que, al atenuarse progresivamente, va convirtiendo unas formas inicialmente espectrales en un bosque de abedules. La cámara sigue su lento desplazamiento hacia la izquierda hasta encontrar a Erna, apoyada en un árbol, y, a su lado, medio disimulada entre los árboles, una cruz. La voz en off de Erna nos transmite de forma indirecta y progresiva la muerte de su hija. .../...
Según sus propias declaraciones, Martti Helde ha pretendido con este film mantener vivo el recuerdo de sus compatriotas que sufrieron la barbarie estalinista en lo que él llama «el holocausto soviético». Pero, más que política o histórica, su mirada es básicamente poética.
El cuerpo central de la película lo constituyen trece «cuadros vivos», es decir otros tantos planos de duración variable entre tres y seis minutos, en los que los personajes quedan inmovilizados, congelados en su movimiento, lo que no implica la detención de la película en un determinado fotograma, pues vemos cómo el viento agita la vegetación y las ropas, y, sobre todo, cómo la cámara se va deslizando en continuo tránsito por entre los personajes buscando siempre reencuadres nuevos y multiplicando los centros de atención en unos escenarios generalmente amplios. Tampoco la banda sonora, compleja y trabajada, se detiene, y, además de la voz en off de Erna, la protagonista, que acompaña a toda la narración, seguimos escuchando ruidos, voces lejanas, cuchicheos, sonidos animales...
La mayor parte de los experimentos en busca de innovaciones en los modos de representación suele concluir en fracaso, probablemente por nacer de una voluntad extrínseca de originalidad más que de unas necesidades internas de expresión que los determinen y justifiquen. Aquí estamos ante una clara ruptura con los códigos narrativos habituales que no tiene nada de experimento gratuito. La voz de Erna cuenta: «Los años más hermosos de mi vida pasaron como si estuviera congelada». Es esa congelación o paralización del tiempo la que nos transmite la fijación estática de las figuras humanas. Así, el lenguaje visual no utiliza metáforas, sino que es metafórico en su misma estructura, y es la propia forma de la metáfora la que significa, lo que excluye la sensación de artificialidad, tan habitual en los experimentos formalistas.
Ese modo de representación cubre otra función importante: el extrañamiento del espectador respecto de la realidad representada, pues se le recuerda de modo permanente que lo que está viendo es «solo» una representación de la realidad, y se lo enfrenta, por tanto, con el discurso fílmico en cuanto tal. Extrañamiento muy probablemente necesario para evitar la manipulación emocional e intelectual a que el cine con tanta facilidad se presta.
Si Tarkovski quería «esculpir el tiempo», Helde lo que hace es congelarlo y dedicarse más bien a «esculpir el espacio», tarea en la que a veces llega hasta su misma desestructuración, en la que acaso se podría percibir un cierto aliento cubista: se nos muestran a la vez distintas perspectivas de una misma situación en coexistencia «imposible» desde unos esquemas narrativos realistas: por ejemplo en el tercer cuadro, en el interior del tren, veremos tres veces a Erna y a su hija, en actitudes distintas, posibilidad que, en términos reales, quedaría excluida por la propia instanteneidad de la toma.
En el primero de los cuadros hay una peculiaridad que no volveremos a ver: un elemento de la «acción» [de la «no-acción», diríamos más bien], el camión, se mueve, y la cámara se mueve con él y sobre él, y contemplamos así el distanciamiento de los protagonistas alejándose de su casa, de su mundo, de su vida. El minuto y medio que dura ese travelling me parece uno de los momentos más afortunados de la película: momento decisivo, de tensión profunda, contado con dramatismo sordo, contenido, y con una sencillez extrema.
Otro travelling muy distinto pero igualmente memorable es el del momento no menos crítico, en el segundo cuadro, en la estación, donde Erna y Heldur van a ser separados para siempre uno del otro. Los veremos, primero, abrazados, rostro contra rostro y con Eliide agarrada a las piernas de su padre. La cámara los rodea en un giro de 360º, pasa por detrás de otro personaje que oculta por breves segundos a los protagonistas, y cuando inmediatamente volvemos a encontrar a Heldur, este está ya solo; la cámara se distancia de él y nos lleva hasta Erna, con su hija, en uno de los vagones, mirando hacia donde se encuentra Eldur. Momento de especial intensidad, rodado con gran habilidad —lo mismo que todo el plano, especialmente brillante—, que, por su dramatismo explícito, contrasta con el momento del alejamiento de la casa, a que aludía en el párrafo anterior. Plano filmado con notable patetismo, acaso innecesariamente subrayado por la música, que no deja de conferirle un aire relativa y lejanamente hollywoodense. Helde parece a veces forzar peligrosamente las cosas para llevarlas hasta un límite —su propuesta es, sin duda, arriesgada en varios sentidos—, aunque, en general, sabe detenerse antes de cruzarlo.
Es loable la evitación de la truculencia que caracteriza el cine contemporáneo al abordar temas de esta índole. Y quizá uno de los grandes méritos de la película es el evitar el sentimentalismo, que bordea con limpieza, a pesar de estar continuamente referida a los sentimientos. Buen ejemplo de ello es el cuadro que narra la muerte de Eliide. La gravedad de la niña se nos había transmitido ya en el plano anterior, en que la veremos en la cama, dormida o inconsciente (en una de las imágenes más pictóricamente barrocas del film), con su madre, evidentemente abrumada de dolor, a los pies del lecho. Un largo fundido en una luz blanca deslumbrante parece simbolizar la muerte de Eliide, luz que se transmite al cuadro siguiente y que, al atenuarse progresivamente, va convirtiendo unas formas inicialmente espectrales en un bosque de abedules. La cámara sigue su lento desplazamiento hacia la izquierda hasta encontrar a Erna, apoyada en un árbol, y, a su lado, medio disimulada entre los árboles, una cruz. La voz en off de Erna nos transmite de forma indirecta y progresiva la muerte de su hija. .../...
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
10 de abril de 2018
15 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil
Angelopoulos se acerca al cine desde unos planteamientos políticos de izquierdas y se dice habitualmente que marxistas, aunque eso puede ser más discutible, tanto por su vinculación con el mito —escasamente encajable en los esquemas marxistas— como por alejarse de la esencial visión de la historia como desenvolvimiento progresivo de una racionalidad que se manifestaría en la linealidad del progreso. En todo caso, los presupuestos de su primera etapa —con su «trilogía de la historia»— pronto entran en crisis y a partir de «Viaje a Citera» su obra va a tener unas preocupaciones más ontológicas que políticas; las figuras personales, antes subordinadas a su función colectiva, se individualizan, y las estructuras míticas, antes cauce para la lectura de la historia política, serán en lo sucesivo la clave que hace inteligibles las trayectorias personales.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
19 de febrero de 2018
23 de 25 usuarios han encontrado esta crítica útil
La obra de Angelopoulos podría calificarse como una obra de resistencia, siempre a contrapelo de las tendencias de la historia. Desdeñando los esquemas narrativos convencionales procedentes de Hollywood, y a distancia de todas las aventuras vanguardistas, construyó un estilo personal, basado en el plano largo, subvirtiendo los esquemas convencionales de la causalidad y desmontando la continuidad cronológica para construir nuevas arquitecturas de la temporalidad, donde pasado, presente y futuro abandonan la linealidad literal para convertirse en las aristas simultáneas de una temporalidad poliédrica.
La filmografía de Angelopoulos, formada por trece largometrajes, es, en mi opinión, uno de los intentos más sólidos y coherentes, si no el que más, de integrar cinematográficamente mito e historia. Partiendo siempre de las estructuras míticas que le proporcionan especialmente los relatos homéricos y la tragedia ática, en especial Esquilo y Sófocles, injerta en ellas elementos históricos relacionados con la historia de Grecia o de los Balcanes a lo largo del siglo XX.
Esta perspectiva integradora preside toda su obra, pero a partir de «Viaje a Citera» (1983), su sexta película, se produce un cambio de rumbo ideológico: la historia deja de ser para él historia meramente política, protagonizada por agentes colectivos; es cierto que sus personajes nunca habían llegado a tener ese carácter arquetípico propio del teatro de Brecht, pero su individualidad había sido siempre sacrificada a su función colectiva. A partir de «Viaje a Citera» las figuras personales experimentan un proceso de humanización, se individualizan y adquieren un papel dominante. Las estructuras míticas, en cualquier caso, se mantienen, y si antes habían sido el cauce para la lectura de los avatares de la historia política, a partir de ahí van a ser la clave que hace inteligibles, fundamentalmente, las trayectorias personales.
Buena parte de la obra de Angelopoulos se desarrolla en torno a la idea del viaje («El viaje de los comediantes», «Viaje a Citera», «El apicultor», «Paisaje en la niebla»...), tema mítico, tratado innumerables veces por el cine, y banalizado casi siempre, en la misma medida en que el viaje iniciático cedía el paso al banal vagabundeo turístico. «Al principio Dios creó el viaje...», «...luego vinieron la duda y la nostalgia», son las palabras que el protagonista —un cineasta sin nombre en el film, «A» en el guión— y su amigo Nikos intercambian a modo de saludo. El viaje de «A» se emparenta con el de Ulises, aunque no estamos ante ninguna versión de la Odisea, que aquí es más bien motivo de inspiración para la estructura general de la película y de ciertas referencias eventuales, que tratan de recoger la esencia del relato homérico pero no de reproducir su trama. Así, por ejemplo, las cuatro mujeres que conoce en su trayecto se pueden poner en correspondencia, como se ha señalado en numerosas ocasiones, con las Penélope, Calipso, Circe y Nausica del relato homérico, e Ivo Levy, el conservador de la filmoteca de Sarajevo, podría relacionarse con Alcínoo. Como en la tragedia clásica, en cada personaje se expresa una forma de ver el mundo.
Las primeras imágenes del film corresponden a cuatro planos rodados por los hermanos Manakis en 1905, recogiendo el trabajo de un grupo de hilanderas, y que podrían ser la primera película rodada en los Balcanes. Pero «¿es realmente esa la primera película, la “primera mirada” que el cine griego dirige hacia el mundo?», se pregunta la voz en off del protagonista. Un fundido encadenado enlaza con una secuencia en la que se narra la muerte de Yannakis Manakis y donde «A» se entera de la posible existencia de tres bobinas nunca reveladas, una película que sería anterior a la de las hilanderas. Secuencia breve pero de gran complejidad narrativa donde se reúnen y se mezclan con total normalidad temporalidades distintas, una de las señas de identidad del cineasta.
Se propone así el objetivo material del viaje: encontrar esas hipotéticas bobinas. No se trata de una tarea arqueológica. Lo que importa no es tanto el hallazgo de un documento histórico cuanto la recuperación de una mirada perdida, originaria, supuestamente inocente: posible mirada primordial en la que sustentar un nuevo comienzo a fin de eludir los desastrosos errores cometidos desde entonces. La necesidad histórica de recuperar esa mirada coincide con la necesidad personal de «A» de recuperar su propia mirada, que perdió junto al templo de Apolo, cuando constató que era incapaz de comprender, que todo había dejado de tener sentido para él, que la realidad no era más que un inmenso vacío negro, tal y como recogía su cámara. «A» piensa que si recupera esa mirada original del cine de su país, podrá recuperar también su propia mirada perdida. Las imágenes de los Manakis son modelo de la imagen pura, no contaminada, cuyo estado de latencia, aún sin revelar, garantizan que no han sido utilizadas con ningún propósito espurio. «A» quiere recuperar las imágenes del pasado y buscar en él una forma nueva de entender la vida. El proyecto tiene, pues, una doble dimensión: es una búsqueda espacial siguiendo el trayecto físico que puede haber seguido la película de los Manakis, pero es también una búsqueda en el tiempo, viaje interior del protagonista por la topografía imaginaria de su memoria.
El punto de partida es la constatación de «A» de su situación de crisis. En el episodio de Flórina le vemos ajeno a la realidad exterior, conducido de un lado para otro por sus acompañantes, que con frecuencia le llevan significativamente agarrado por el brazo y como tirando de él. Solo cuando se sumerge en el mundo de los recuerdos que le evoca la ciudad y ve pasar a su lado a la mujer en la que cree reconocer a la que años atrás abandonó, y a la que prometió regresar, parece adquirir autonomía. «A» está cansado de ser arrastrado por los vaivenes de la historia.
.../...
La filmografía de Angelopoulos, formada por trece largometrajes, es, en mi opinión, uno de los intentos más sólidos y coherentes, si no el que más, de integrar cinematográficamente mito e historia. Partiendo siempre de las estructuras míticas que le proporcionan especialmente los relatos homéricos y la tragedia ática, en especial Esquilo y Sófocles, injerta en ellas elementos históricos relacionados con la historia de Grecia o de los Balcanes a lo largo del siglo XX.
Esta perspectiva integradora preside toda su obra, pero a partir de «Viaje a Citera» (1983), su sexta película, se produce un cambio de rumbo ideológico: la historia deja de ser para él historia meramente política, protagonizada por agentes colectivos; es cierto que sus personajes nunca habían llegado a tener ese carácter arquetípico propio del teatro de Brecht, pero su individualidad había sido siempre sacrificada a su función colectiva. A partir de «Viaje a Citera» las figuras personales experimentan un proceso de humanización, se individualizan y adquieren un papel dominante. Las estructuras míticas, en cualquier caso, se mantienen, y si antes habían sido el cauce para la lectura de los avatares de la historia política, a partir de ahí van a ser la clave que hace inteligibles, fundamentalmente, las trayectorias personales.
Buena parte de la obra de Angelopoulos se desarrolla en torno a la idea del viaje («El viaje de los comediantes», «Viaje a Citera», «El apicultor», «Paisaje en la niebla»...), tema mítico, tratado innumerables veces por el cine, y banalizado casi siempre, en la misma medida en que el viaje iniciático cedía el paso al banal vagabundeo turístico. «Al principio Dios creó el viaje...», «...luego vinieron la duda y la nostalgia», son las palabras que el protagonista —un cineasta sin nombre en el film, «A» en el guión— y su amigo Nikos intercambian a modo de saludo. El viaje de «A» se emparenta con el de Ulises, aunque no estamos ante ninguna versión de la Odisea, que aquí es más bien motivo de inspiración para la estructura general de la película y de ciertas referencias eventuales, que tratan de recoger la esencia del relato homérico pero no de reproducir su trama. Así, por ejemplo, las cuatro mujeres que conoce en su trayecto se pueden poner en correspondencia, como se ha señalado en numerosas ocasiones, con las Penélope, Calipso, Circe y Nausica del relato homérico, e Ivo Levy, el conservador de la filmoteca de Sarajevo, podría relacionarse con Alcínoo. Como en la tragedia clásica, en cada personaje se expresa una forma de ver el mundo.
Las primeras imágenes del film corresponden a cuatro planos rodados por los hermanos Manakis en 1905, recogiendo el trabajo de un grupo de hilanderas, y que podrían ser la primera película rodada en los Balcanes. Pero «¿es realmente esa la primera película, la “primera mirada” que el cine griego dirige hacia el mundo?», se pregunta la voz en off del protagonista. Un fundido encadenado enlaza con una secuencia en la que se narra la muerte de Yannakis Manakis y donde «A» se entera de la posible existencia de tres bobinas nunca reveladas, una película que sería anterior a la de las hilanderas. Secuencia breve pero de gran complejidad narrativa donde se reúnen y se mezclan con total normalidad temporalidades distintas, una de las señas de identidad del cineasta.
Se propone así el objetivo material del viaje: encontrar esas hipotéticas bobinas. No se trata de una tarea arqueológica. Lo que importa no es tanto el hallazgo de un documento histórico cuanto la recuperación de una mirada perdida, originaria, supuestamente inocente: posible mirada primordial en la que sustentar un nuevo comienzo a fin de eludir los desastrosos errores cometidos desde entonces. La necesidad histórica de recuperar esa mirada coincide con la necesidad personal de «A» de recuperar su propia mirada, que perdió junto al templo de Apolo, cuando constató que era incapaz de comprender, que todo había dejado de tener sentido para él, que la realidad no era más que un inmenso vacío negro, tal y como recogía su cámara. «A» piensa que si recupera esa mirada original del cine de su país, podrá recuperar también su propia mirada perdida. Las imágenes de los Manakis son modelo de la imagen pura, no contaminada, cuyo estado de latencia, aún sin revelar, garantizan que no han sido utilizadas con ningún propósito espurio. «A» quiere recuperar las imágenes del pasado y buscar en él una forma nueva de entender la vida. El proyecto tiene, pues, una doble dimensión: es una búsqueda espacial siguiendo el trayecto físico que puede haber seguido la película de los Manakis, pero es también una búsqueda en el tiempo, viaje interior del protagonista por la topografía imaginaria de su memoria.
El punto de partida es la constatación de «A» de su situación de crisis. En el episodio de Flórina le vemos ajeno a la realidad exterior, conducido de un lado para otro por sus acompañantes, que con frecuencia le llevan significativamente agarrado por el brazo y como tirando de él. Solo cuando se sumerge en el mundo de los recuerdos que le evoca la ciudad y ve pasar a su lado a la mujer en la que cree reconocer a la que años atrás abandonó, y a la que prometió regresar, parece adquirir autonomía. «A» está cansado de ser arrastrado por los vaivenes de la historia.
.../...
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
6 de febrero de 2018
32 de 34 usuarios han encontrado esta crítica útil
La obra de Bresson me parece presidida por cuatro categorías fundamentales: gracia, predestinación, libertad y pecado, que podríamos imaginar dispuestas en forma de cruz: a ambos lados, formando el tramo horizontal, la libertad y la predestinación, en un combate perpetuo que nunca deja de manifestarse en este mundo. En el eje vertical, arriba y abajo, la gracia y el pecado («la gravedad y la gracia», que decía Simone Weil). En el centro, el alma humana sometida a esa cuádruple y heterogénea tensión. Y podemos imaginar el conjunto dispuesto sobre un círculo que no sería otra cosa que la prisión del mundo, idea que recorre toda su obra y que se repite a nivel macrocósmico —la humanidad encerrada en la prisión del mundo— y microcósmico —el alma encerrada en la prisión del cuerpo—. No es casual que Bresson dedicase una de sus primeras películas a contarnos la evasión de «un condenado a muerte», título que acaso deba leerse de forma más metafórica que literal y que bien podría aludir a la propia condición humana.
En la primera mitad de su filmografía —es decir, hasta «Al azar de Baltasar», que se sitúa justo en el punto medio, séptimo de los trece largometrajes que la integran— libertad y predestinación mantienen un difícil equilibrio, pero la gracia prevalece sobre el pecado. El cineasta, como el cura de su «Diario...», parece pensar que, en definitiva, «todo es gracia».
En la segunda mitad, incluyendo «Al azar...», la fatalidad, por el contrario, puede más que la libertad y el pecado superará abrumadoramente a la gracia. Esas dos ideas esenciales de la obra bressoniana, la predestinación y la naturaleza pervertida del hombre caído, son también dos ideas esenciales del jansenismo, al que parece casi obligado referirse al hablar de su cine. ¿Era el cineasta realmente jansenista? Es difícil deducir de sus películas lo que concretamente pensaba, pero la segunda mitad de su filmografía parece ser el terreno en que se desarrolla un agudo conflicto, nunca resuelto, entre su inclinación jansenista y un creciente rechazo de Dios.
La dialéctica entre predestinación y libre albedrío, que a nivel profano se manifiesta como el conflicto entre determinismo y libertad, aparece ya desde «Los ángeles del pecado»; no obstante, hasta su sexta película, «El proceso de Juana de Arco», ese sentimiento de fatalidad se ve contrarrestado por unos protagonistas con motivaciones fuertes, impulsados por una firme voluntad personal que parece darles la suficiente fortaleza para oponerse, con más o menos éxito, a su destino. No ocurre ya así en «Al azar...», donde la joven protagonista, Marie, es absolutamente impotente y donde la sensación de fatalidad se muestra inevitable, asfixiante, y se enfatiza aún más en la figura de Baltasar. Bresson subraya incluso con amarga ironía el carácter ilusorio de la libertad y la seguridad del ser humano a la hora de formular sus propósitos, como vemos en un par de ocasiones al principio del film. La naturaleza pecaminosa del hombre caído —si se prefiere, la presencia del mal en el mundo— pasa a ocupar un lugar central, y será, a partir de ahí, el tema de fondo dominante en sus películas. La visión de la condición humana se ensombrece, el sufrimiento se impone, el libre albedrío choca con la injusticia insuperable del mundo y la ausencia de fe, que deja paso a la desesperanza, retiene el poder de la gracia. La pregunta que se plantea en «Al azar...», más problemáticamente que en cualquier película anterior de Bresson, es cómo se puede creer en un universo dirigido por Dios frente a la devastadora presencia de la ignorancia, la brutalidad, la insensatez. Esta cuestión presidirá y conformará todo su trabajo posterior.
Consecuentemente, la narración ya no va a estar impulsada por una acción virtuosa o una conducta positiva, sino que será generada siempre por un comportamiento inicuo, o, en términos teológicos, por el pecado. Bresson no es, desde luego, un discípulo de Rousseau: el hombre no es bueno por naturaleza, aunque, en realidad, el mal no es tanto el resultado de una voluntad personal cuanto la inevitable expresión de la naturaleza caída del mundo, lo que agrava su condición al situarlo más allá de la voluntad humana. El mal tiene un origen difuso, indistinto, inalcanzable.
La creación parece cada vez más alejada de Dios. ¿Es esa la descreída visión de un Bresson que va perdiendo la fe? ¿O es que Dios se separa del mundo, como parte de su inescrutable proyecto? ¿O acaso es la humanidad pervertida la que se aparta de Dios? En todo caso, desaparecida la fe en la redención, el amor ya no es posible, la soledad se impone, y el suicidio es frecuente, como única forma de escapar a la prisión del mundo. La vida siempre ha sido un viacrucis para Bresson, pero, en sus primeras películas, sus personajes encontraban una salida. Y no solo Fontaine («Un condenado...»), también Michel («Pickpocket»), que encuentra el sentido de su vida en la prisión, y el cura de Ambricourt («Diario...»), al que la muerte le llega de forma providencial para liberarlo interiormente. Y algo equivalente podría decirse de Juana («El proceso...»). Pero ya no va a ser así a partir de «Al azar...»; ahora se diría que ya no cabe esperar nada de la providencia, ni siquiera la salida liberadora de la muerte.
«Al azar...» y su siguiente película, «Mouchette», me parecen las dos alas indisociables de un mismo díptico, y el «destino natural» de Marie parece ser a todas luces el suicidio, como lo será en el caso de Mouchette. Pero, desde el punto de vista de la estructura dramática del film, la muerte de Marie encajaría mal en la trama, al entrar en competencia con la de Baltasar. Bresson prefiere entonces dejarlo en la ambigüedad: «Marie se ha ido y ya no volverá» afirma la madre con una seguridad que llama la atención, como si se hubiera querido dejar al espectador la posibilidad de una interpretación más metafórica que literal de esas palabras.
.../...
En la primera mitad de su filmografía —es decir, hasta «Al azar de Baltasar», que se sitúa justo en el punto medio, séptimo de los trece largometrajes que la integran— libertad y predestinación mantienen un difícil equilibrio, pero la gracia prevalece sobre el pecado. El cineasta, como el cura de su «Diario...», parece pensar que, en definitiva, «todo es gracia».
En la segunda mitad, incluyendo «Al azar...», la fatalidad, por el contrario, puede más que la libertad y el pecado superará abrumadoramente a la gracia. Esas dos ideas esenciales de la obra bressoniana, la predestinación y la naturaleza pervertida del hombre caído, son también dos ideas esenciales del jansenismo, al que parece casi obligado referirse al hablar de su cine. ¿Era el cineasta realmente jansenista? Es difícil deducir de sus películas lo que concretamente pensaba, pero la segunda mitad de su filmografía parece ser el terreno en que se desarrolla un agudo conflicto, nunca resuelto, entre su inclinación jansenista y un creciente rechazo de Dios.
La dialéctica entre predestinación y libre albedrío, que a nivel profano se manifiesta como el conflicto entre determinismo y libertad, aparece ya desde «Los ángeles del pecado»; no obstante, hasta su sexta película, «El proceso de Juana de Arco», ese sentimiento de fatalidad se ve contrarrestado por unos protagonistas con motivaciones fuertes, impulsados por una firme voluntad personal que parece darles la suficiente fortaleza para oponerse, con más o menos éxito, a su destino. No ocurre ya así en «Al azar...», donde la joven protagonista, Marie, es absolutamente impotente y donde la sensación de fatalidad se muestra inevitable, asfixiante, y se enfatiza aún más en la figura de Baltasar. Bresson subraya incluso con amarga ironía el carácter ilusorio de la libertad y la seguridad del ser humano a la hora de formular sus propósitos, como vemos en un par de ocasiones al principio del film. La naturaleza pecaminosa del hombre caído —si se prefiere, la presencia del mal en el mundo— pasa a ocupar un lugar central, y será, a partir de ahí, el tema de fondo dominante en sus películas. La visión de la condición humana se ensombrece, el sufrimiento se impone, el libre albedrío choca con la injusticia insuperable del mundo y la ausencia de fe, que deja paso a la desesperanza, retiene el poder de la gracia. La pregunta que se plantea en «Al azar...», más problemáticamente que en cualquier película anterior de Bresson, es cómo se puede creer en un universo dirigido por Dios frente a la devastadora presencia de la ignorancia, la brutalidad, la insensatez. Esta cuestión presidirá y conformará todo su trabajo posterior.
Consecuentemente, la narración ya no va a estar impulsada por una acción virtuosa o una conducta positiva, sino que será generada siempre por un comportamiento inicuo, o, en términos teológicos, por el pecado. Bresson no es, desde luego, un discípulo de Rousseau: el hombre no es bueno por naturaleza, aunque, en realidad, el mal no es tanto el resultado de una voluntad personal cuanto la inevitable expresión de la naturaleza caída del mundo, lo que agrava su condición al situarlo más allá de la voluntad humana. El mal tiene un origen difuso, indistinto, inalcanzable.
La creación parece cada vez más alejada de Dios. ¿Es esa la descreída visión de un Bresson que va perdiendo la fe? ¿O es que Dios se separa del mundo, como parte de su inescrutable proyecto? ¿O acaso es la humanidad pervertida la que se aparta de Dios? En todo caso, desaparecida la fe en la redención, el amor ya no es posible, la soledad se impone, y el suicidio es frecuente, como única forma de escapar a la prisión del mundo. La vida siempre ha sido un viacrucis para Bresson, pero, en sus primeras películas, sus personajes encontraban una salida. Y no solo Fontaine («Un condenado...»), también Michel («Pickpocket»), que encuentra el sentido de su vida en la prisión, y el cura de Ambricourt («Diario...»), al que la muerte le llega de forma providencial para liberarlo interiormente. Y algo equivalente podría decirse de Juana («El proceso...»). Pero ya no va a ser así a partir de «Al azar...»; ahora se diría que ya no cabe esperar nada de la providencia, ni siquiera la salida liberadora de la muerte.
«Al azar...» y su siguiente película, «Mouchette», me parecen las dos alas indisociables de un mismo díptico, y el «destino natural» de Marie parece ser a todas luces el suicidio, como lo será en el caso de Mouchette. Pero, desde el punto de vista de la estructura dramática del film, la muerte de Marie encajaría mal en la trama, al entrar en competencia con la de Baltasar. Bresson prefiere entonces dejarlo en la ambigüedad: «Marie se ha ido y ya no volverá» afirma la madre con una seguridad que llama la atención, como si se hubiera querido dejar al espectador la posibilidad de una interpretación más metafórica que literal de esas palabras.
.../...
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
Más sobre Ludovico
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana